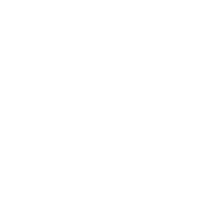La historia secreta de las frutas
Frutologías es el nuevo libro de Federico Kukso. Luego de Odorama, continúa en su búsqueda de descifrar y compartir la historia de aquello invisibilizado, pero que nos acompaña todo el tiempo. La fruta pensada desde la estética, lo político, lo natural y el mercado.
“Las historias son un modo de sustraer el futuro del pasado, la única forma de encontrar la claridad en retrospectiva”, dice una de las citas tomadas de Desierto Sonoro de Valeria Luiselli, para oficiar de epígrafe de la introducción al libro Frutologías (Taurus – 2024) de Federico Kukso.
La idea de la cita es también, en parte, la idea del autor. Kukso en esta obra, así como lo hizo con Odorama, busca rescatar esas microhistorias que nos rodean desde hace tiempo, con el fin de ponerlas de nuevo a disposición del pensamiento cotidiano. En esos detalles, según Kukso, está la posibilidad de mundanizar la historia, de hacerla mucho más cercana y empática.
Pero pasemos al texto. Frutologías explora la fascinación que experimentaron espías, pintores, poetas, botánicos, chefs y perfumistas de todo el mundo y todas las épocas por estos cultivos maravillosos que han representado abundancia, longevidad, pureza, ternura, sufrimiento, deseo, discordia y pasión. Al mismo tiempo repone en clave de historia cultural sus dimensiones científica, estética y política y traza el mapa de un futuro incierto de manipulación genética y biodiversidad amenazada. Si con las frutas ingerimos luz solar, lluvias, vientos y suelos, con este libro accedemos a su riqueza profunda y a sus sabores secretos, según su contratapa. El propio autor agregará: “Me parece que este libro no se puede pensar, en realidad se puede, pero tampoco se puede pensar sin el libro anterior. Porque si bien no es una especie de continuación directa, comparte el mismo espíritu. Tiene como denominador común esta pretensión mía, quizá muy quijotesca, de pensar cosas que no se piensan o, al menos, que uno no lo ve en primer plano, pero que siempre han estado ahí como los olores que atraviesan a la humanidad o las frutas en este caso”.
Esos detalles, aquello que no ha quedado en primer plano, pero que nos acompaña, esas hendiduras en la historia, muestran otra cosa. Cuentan otra cosa. Kukso agrega, “Si vos te fijás, concebimos a la historia como una macrohistoria, en el sentido de como si la historia fuese forjada por grandes figuras solamente. Me parece que este movimiento de hace ya varias décadas de ir por la historia cultural de otros elementos más pequeños ayuda a mundanizar la historia, a hacerla mucho más cercana, más empática. En el caso particular de las frutas, las hemos naturalizado tanto a estos objetos, a estos alimentos, a estos cultivos, que de alguna manera se han vuelto invisibles, se han vuelto sin historia. Entonces, la idea de mi libro es cómo recomponerlos y pensarlos como objetos históricos, objetos culturales, objetos narrativos”.
- ¿Cómo es en el caso de las frutas?
- Es interesante, porque vos encontrás trabajos de paleoantropólogos que hablan de cómo las frutas nos configuraron nuestra humanidad. O sea, vemos porque nuestros ojos tienen receptores que captan el color rojo para detectar la madurez de las frutas. ¿Por qué ciertos homínidos desarrollaron agilidad en el pulgar o en las manos? Para manipular estas frutas. Entonces, eso a mí lo que me fascina es encontrar historias dentro de cosas cotidianas. Conocer estas historias hacen que estos alimentos sean mucho más ricos en el sentido cultural, no solamente nutricional, pero más allá de eso a mí me interesa mucho todo lo que es la dimensión sensorial, sensible, táctil de los sentidos. Como decía en Odorama, parece que vivimos en una época con una dictadura digital muy fuerte y se ha dejado el cuerpo de lado. Vos sabés que una experiencia se recuerda cuando se la recuerda con los sentidos. No es lo mismo ir al cine que ver una película en tu casa, porque está el sentido de la comunión, del vestirse, del prepararse, de los olores.
Muchas de esas experiencias sensoriales se van reconfigurando y otras van desapareciendo. Ya hay olores o sentires que muchos de las nuevas generaciones no van a conocer, así como hay muchos que nosotros no conocimos. “Si lo pensamos en términos de frutas, pensemos que hay generaciones, generaciones actuales, que no conocen el sabor de un higo de verdad. No sé, yo me acuerdo de comer un higo en la quinta de mi abuelo y lo sacaba del árbol y lo comía directamente. Ahora hay generaciones que ya no saben de gustos”, afirma.
Otra de las hipótesis que ofrece el libro tiene que ver con la pérdida del contacto con la tierra. Durante miles y miles de años, el ser humano ha cultivado sus frutas y sus verduras. Ahora alcanza con ir al supermercado. Se podrá decir que es más fácil, que los tiempos acompañan para eso, pero nos preguntamos ¿dónde se cultivan esos productos o cuánto hace que están para ser vendidos? Kukso se entusiasma. Es mucha la información y el texto dispara ideas continuamente. Dice el autor, “Ahora, simplemente vamos al supermercado, agarramos y pagamos. No sabemos de dónde vienen las cosas que comemos. Hemos perdido esa conexión y se ha vuelto, como decía, objetos ahistóricos. Pero más allá de esto, lo más importante es que no sabemos dónde se cultiva esto que comemos ahora. Me parece que hay como una desconexión y fíjate que vivimos en una época donde, si querés, cada día podés comer una comida de una cultura distinta. Sin embargo, todo se ha perdido, hemos perdido, incluso, la noción de los alimentos estacionales”.
-Justo pensaba en eso. Cuando yo era chico había frutas y verduras que solo se comían en determinada época del año, ahora las hay todo el tiempo, ¿es natural eso?...
- No, es una experiencia porque hay una exigencia de consumidor, un consumidor que exige 24 horas, 12 meses al año, la misma fruta con las mismas formas. Y eso ha llevado a esa pérdida del sabor. Claro, porque, por ejemplo, la pera está disponible veinticuatros horas todos los días, pero es casi una artificialidad. Entonces, yo creo que hay dos factores que son preocupantes: uno, lo que te decía, la pérdida del sabor, quizás los casos más notorios son los del tomate, el de la pera o el de las manzanas que vemos que son hermosas por fuera, pero las mordés y es una decepción. Y el otro factor, que me parece que es muy importante, son las pérdidas de diversidad. O sea, vos ahora vas a la verdulería y encontrás un tipo de banana. Encontrás un tipo de naranja. Cuando hay miles de variedades que están desapareciendo porque al público no les gustan o por el cambio climático, por razones productivas, porque son frutas que perduran en la cadena de transporte y se privilegian frente a otras. Me parece que cada vez más nos estamos conformando con alimentos con menor sabor, pero más apetitosos a la vista, pero ya no lo discutimos porque en Argentina casi el 80% de la producción de pera de calidad se exporta, entonces no nos enteramos. Eso me parece de un grado de, no sé, de tragedia. Imaginate, si lo que comemos ahora es así, cómo va a ser lo que comamos dentro de 50, 60, 100 años. Si uno analiza esto, el porqué hay peras todo el año, es porque las meten en cámaras refrigeradoras, se les da un químico para que no se pudran. Entonces entra a jugar otra cosa, ya no es de dónde es esto que estás comiendo, sino también, ¿cuándo se recolectó esto que estás comiendo?
Kukso va más allá en su libro. Busca pensar la fruta no solo como algo natural, como ese ser viviente: nos lleva a pensar la fruta como un objeto cultural. “Lo que pensamos que es un artefacto natural, que no digo que no sea, pero lo que digo es que hoy está modificado por el ser humano. Es más, y va a seguir siendo modificado”, asegura. Y agrega, “Muchas de las frutas que hoy se ven en museos ya no existen más. Entonces, este objeto que concebimos como lo natural, que además está toda esa especie de narración o discurso de volver a la naturaleza, casi de Disney, también hay que pensar eso, que todo eso ha sido modificado. No quiere decir que por eso sea malo, pero lo natural es un concepto, me parece, ya adoptado por el marketing y tan bastardeado, tan distorsionado, que no recordamos que estas frutas que comemos no han sido así siempre”.
La presencia de la fruta a lo largo de la historia de la humanidad ha sido constante. Quizás fuimos primero recolectores que cazadores. Luego esas mismas frutas fueron cambiando, desapareciendo, mutando, pero su valor tanto nutricional como cultural sigue vigente. En Frutologías, el autor da muchos ejemplos del lugar que ocuparon y que ocupan hoy en día. Federico agrega más sobre esta posición. “A mí también me interesa recomponer muchas de las creencias que se dieron sobre la fruta, como pensamientos de época que dominan y luego desaparecen sin dejar muchos rastros. Por ejemplo, antiguamente se creía que cada fruta, por su forma, hacía bien a la parte del cuerpo que se le parecía. Entonces, una fruta como la uva hacía bien al ojo, y esto se ve bien en los tratados médicos de la época. Porque las frutas, antes de ser alimentos, tenían una cuestión medicinal muy fuerte.
-El cambio climático está afectando también a ese mundo, hay extinción de frutas o modificaciones, más allá de la mano del ser humano…
- Claro, esto es otro tema que me parece que es importante. Existe un concepto que leí hace un tiempo de los botánicos sobre las plantas que me parece importante y quería decir que uno, el ser humano, está más programado para prestarle más atención a los animales. Hay como una especie de zoocentrismo. Uno, cuando habla de cambio climático, piensa, no sé, en el oso polar, viste esa imagen del oso nadando en el deshielo, o el oso panda, no sé, pero nunca en un árbol o una fruta o las plantas que están desapareciendo. No se piensa en el valor que han tenido en la historia de la vida en la tierra. Los árboles, las plantas han oxigenado el planeta, nos han alimentado, nos alimentan, nos han dado perfumes, los shampoos, ropa.
Tanto en su historia del olor como en esta historia de la fruta, Kukso se enfocó en aquello que se deja de percibir, aquello invisibilizado. “Me pareció que es muy fuerte lo que ha pasado en los últimos 120, 150 años, cómo el discurso de la nutrición ha impuesto una manera de concebir nuestros alimentos. O sea, nosotros pensamos lo que comemos en términos de calorías, en términos de proteínas, en términos de carbohidratos. Y no lo pensamos en términos simbólicos. ¿Qué representa una naranja? o ¿de dónde viene? Está esta dimensión política de la que yo hablo mucho en el libro que se pierde. Y eso es una lástima, porque perdemos, por ejemplo, cuando uno ve una obra de arte no piensa que ese pintor puso esa fruta por una razón simbólica y pensamos que era una razón meramente decorativa. Pero, cuando vos empezás a analizar la historia del arte, ves a Caravaggio, ves a Botticelli y ves que hay un simbolismo. Hay toda una simbología, una codificación. Un ejemplo más actual: la sandía. La sandía se ha vuelto el símbolo de Palestina, cuando no se podía nombrar se simbolizaba con una sandía. Entonces, ahora con la guerra en Gaza, cómo ha resurgido el discurso online, cuando ves en Twitter alguien con un emoji de una sandía sabés qué quiere decir. Pero al mismo tiempo tiene esta otra dimensión histórica en Estados Unidos, fue una fruta con la cual se ha caricaturizado a toda la población afroamericana. Yo menciono en un momento un chiste que se le hizo a Obama con la sandía por el que hubo un gran quilombo hace un par de años, porque los esclavos que recién se liberaban el primer trabajo que tenían era el de plantar sandías. Entonces, a lo que voy es que las frutas no son inocentes. Las frutas tienen un sentido, un significado oculto que va más allá de comerlas”, sostiene.
Frutologías propone una experiencia de lectura sumamente interesante. A la decodificación de la historia de la fruta, uno le suma sus propios recuerdos de ellas. Es difícil al momento de leer dejar de lado los sabores y olores, otra vez, de las primeras o viejas frutas que consumíamos de chico o en algún otro lado. Uno lee, se apropia de la historia, de la simbología, pero además no se despega de su biografía personal, de ese vínculo que ha formado con los olores o con las frutas desde su niñez.
Leé también
Temas
Lo más
leído