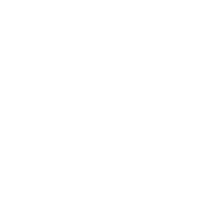La pequeña Italia de Mar del Plata
En la década del 20, el puerto de Mar del Plata comenzó a identificarse con la comunidad italiana. Su impronta, sus fiestas, sus colores fueron pasando a través del tiempo y del espacio. La importancia de la zona elegida y la convivencia con el Golf Club.
Imaginemos esta postal: casas bajas distanciadas entre sí, muchos conventillos, muchas casas pequeñas e, incluso, una serie de casas con ruedas, casas similares a las casillas actuales que se iban moviendo de un lado a otro porque, al no tener dinero sus habitantes, no podían comprar un terreno donde afincarse. Más allá, la cantera y un arroyo, el Arroyo del Barco, hoy entubado por completo, con algunas casas más construidas con chapas y zinc. Ningún edificio más. Es todo lo que se ve con el mar de fondo y un puerto que comenzaba a formarse. Esa es la imagen que ofrecía la pequeña Italia de Mar del Plata por la década del 20 del siglo pasado.
La presencia italiana marcó fuertemente esa zona. Un importante número de inmigrantes que le dio cierta característica particular al barrio que, aún hoy, no se ha dispersado. Algo tan fuerte que no se repitió en ningún otro barrio con ninguna otra colectividad.
“Algo muy importante para que quede esa marca que dejaron los italianos es esa visibilización de las lanchas amarillas, de esos pescadores que en su mayoría eran italianos, de todo lo que fueron las fábricas de conservas y todo lo que se generó en esa zona, en ese barrio. Y después, algo muy importante, las fiestas patronales, la religiosidad popular, la Sagrada Familia. Ahí tenemos un montón de elementos que caracterizan a esa zona”, argumenta la historiadora Bettina Favero.
Pero no fue un barrio o una zona cualquiera la elegida por los italianos para afincarse y reforzar sus raíces. Fue el puerto, el límite de la ciudad que también se estaba formando. Un límite que se establecía por la Avenida Cincuentenario (hoy Juan B. Justo), dando lugar a una zona que todavía no estaba integrada del todo a lo que luego sería la ciudad de Mar del Plata. Favero entiende que, “Ahí hay una cuestión importante. Que sea una zona que pareciera no estar integrada al ejido urbano y que estaba por fuera de esa ciudad que estaba creciendo, vinculando al puerto y a la actividad pesquera, a la salida por el mar. No así tanto a la playa ni nada de eso, si no que era una actividad estrictamente económica y que, según creo, también les permitió que durante tantos años se pudieran identificar a la zona como un barrio étnico italiano”.
Esa pequeña Italia estaba solo acompañada por las instalaciones del Golf Club que ya había sido fundado. Si uno puede ver fotos de la época, solo se puede apreciar la torre del campanario de la iglesia Sagrada Familia y pequeñas casas bajas distribuidas a su alrededor. Así comenzó a tomar forma. Luego aparecieron las fábricas, una zona fabril que tampoco se dio en otros lugares de la ciudad y que luego no decidió trasladarse, aún ya con un parque industrial en la ciudad. También comenzó a tomar forma su propio centro sobre la calle 12 de Octubre (otra particularidad, no hay más barrios que tengan su propio centro) al que, con el tiempo hay que sumar a su propio Centro Comercial.
Ya con el surgimiento del propio puerto y afianzada la calle del “centrito”, como se lo conoció, los negocios de la ciudad comenzaban a abrir sucursales en ese lugar también porque comenzaba a darse un importante desarrollo con una también importante circulación de gente.
La autora del libro La Pequeña Italia. Una comunidad portuaria (Eudem - 2023) aclara que, “En 1914 se hizo un censo en la ciudad y dio como resultado que casi el 50 por ciento de la población era extranjera. Pero después se fue, de alguna forma, integrando la población extranjera con la población local. En el puerto había muchos inmigrantes y no solamente italianos, sino que, también, estaban los españoles, los sirios libaneses, había portugueses y estaban los propios constructores del puerto que eran muchos franceses. Después empezaron a darse las migraciones internas del país más las de los países limítrofes. Se convirtió en una zona de constante renovación poblacional y eso es muy interesante de pensar, porque a pesar de la renovación, la cosa italiana siempre quedaba y se imponía”.
Y uno de los argumentos que se pueden encontrar para justificar esta situación están en las fiestas patronales y en las costumbres y festejos que nunca perdieron, que difundieron y celebraron en el lugar. “Si vos entrás a la Sagrada Familia, luego de la nave principal están las dos figuras más importantes, los dos santos patronos que representan a dos regiones de Italia: Santa Maria della Scala - de Acireale (Catania - Sicilia) y San Jorge, patrono de Testaccio de Ischia (Nápoles). Pero, después del altar hay una pequeña sala donde está llena de santos patronos de distintos pueblos del sur de Italia y eso en ningún otro lugar de Mar del Plata está. Y esto nos trae otra figura que tuvo mucho que ver con su instalación, la figura del Padre Dutto, un cura de la orden de los orionitas que primero acercó a los niños a la Iglesia, luego a las mujeres en distintas asociaciones y a los varones dándole lugar para sus festejos y donde podían hablar en italiano y estar con sus paisanos”, dice.
Los italianos trajeron sus costumbres, sus fiestas patronales, sus familias, y todo eso fue marcando una zona fuertemente identificada con ellos. Si uno piensa en lo que era la tradicional Fiesta de los Pescadores, podrá decir que no es completamente italiana, pero si vale prestar atención a sus características traídas de los pueblos traídos de Italia del sur como transportar y vivir la procesión, las bombas, el santo llevado en andas, entre otras.
Los que comenzaron a darle forma a esa pequeña Italia se asentaron en los años 20. Muchos de ellos ya vivían en el país y venían de Buenos Aires o en otros lugres. Pero, luego de la Segunda Guerra Mundial, Argentina recibió una gran ola de inmigrantes italianos, de hecho, fue uno de los países que más recibió. Favero agrega: “Llegan a partir de vínculos, de redes de relación que tenían que ver con paisanos o amigos, con parientes que ya estaba acá y les hacían algo que se llamaba carta de llamada y con ella podían ingresar a la Argentina. Venían directamente a Mar del Plata porque ya sabían que acá tenían trabajo, la mayoría en las lanchas, pero, además, donde vivir los vínculos con sus paisanos, como los llamamos nosotros, redes personales que hacían que eligieran venir directo a Buenos Aires y de ahí en tren a Mar del Plata”.
-Muchos venían sin parejas y muy jóvenes, ¿cómo se fueron armando las parejas y esa comunidad?
- Nosotros en inmigración llamamos endogamia a cuando se casan con personas de la misma región o país y exogamia cuando lo hacen personas de otros lugares. Uno podría decir entonces que acá los italianos se casaban entre italianos, pero su endogamia era tan fuerte que se casaban con gente del mismo pueblo. Si vos mirás los orígenes regionales se llega a un nivel sumamente estrecho. Eran del mismo pueblo. Esa primera generación era muy conservadora, de guardarse, de hablar en dialecto. Yo hice muchas entrevistas a inmigrantes y, en una de ellas, un señor me decía que si vos no hablabas el dialecto del pueblo de donde eras, ni siquiera un dialecto regional o el italiano, sino el dialecto del pueblo, te quedabas afuera. Es algo muy cerrado, pero lógicamente también es algo de cualquier proceso migratorio.
Durante la posguerra, mientras ya se le había dado forma a la pequeña Italia local, muchos hombres llegaban primero y luego enviaban por sus familias, al ser pasaportes familiares, es decir que era uno para toda la familia, uno puede corroborar este dato, así como la decisión de instalarse permanentemente en la ciudad.
- ¿Cómo trabajó la educación para integrar a toda esa cantidad de gente que ni siquiera hablaban español en muchos casos?
- En el puerto ya había una escuela pública. Un puerto que recién se estaba formando, pero que ya contaba con una escuela que aún hoy funciona. El Estado estaba preocupado por esos hijos de inmigrantes para que se sintieran argentinos. Luego también estaba la iglesia Sagrada Familia y los italianos preferían que sus hijos fueran ahí, porque el cura hablaba italiano, los maestros también, ahí hacían sus fiestas, se reunían, entonces parecía lógico que fuera así. Hay una carta que le escribe el padre Dutto a don Orione, donde le cuenta que le habían pedido de la otra escuela que no aceptara más chicos, así optaban por la pública.
La zona donde fue tomando forma e instalándose la pequeña Italia siempre se sintió bastante relegada. Con las intendencias socialistas tuvo momentos interesantes donde llegó algo de agua potable, algunas calles asfaltadas, la llegada del tranvía y algo de luz eléctrica. Pero, en un principio, los primeros habitantes hablaban de ella como una tierra de nadie, con calles de barro y poca luz. “Fue una zona que tuvo que luchar siempre”, agrega Favero. Y cierra diciendo, “Todo eso hizo que también reforzara la huella que dejaban los italianos. Todas esas peleas los afianzaban más. La convivencia con el Golf Club es algo interesante para ver. En la revista Caras y Caretas, que cubría en ese momento todas las notas sociales de la temporada, salió que los que jugaban al golf ahí se quejaban de lo que tenían enfrente, de la vista. Porque esas casas de chapas y de zinc, donde rebotaba el sol, les molestaba para jugar al golf. Imaginate la visión que tenían de ese barrio que se iba generando. Pero todo eso lo hizo tan particular también”.
Leé también
Temas
Lo más
leído