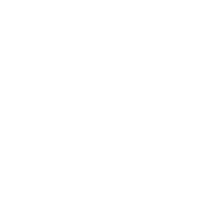Una productora marplatense recibió el premio Feba
Oriana Castro recibió el galardón a la cultura bonaerense en la categoría Audiovisual. La productora audiovisual representó a la ciudad con su documental Mar de Fondo cuyo eje temático es una revisión sobre lo que se conoció en esta ciudad como "El loco de la ruta".
El Premio Feba a la Cultura Bonaerense tiene por objeto reconocer a los artistas que se destaquen en las distintas áreas de la cultura. Alcanza a distintas áreas como teatro, fotografía, literatura, plástica danza, música y audiovisual. En la edición 2024 hubo más de 120 participantes de más de 41 localidades representadas, 75 finalistas y solo 7 ganadores. Una de ellos fue la productora audiovisual local Oriana Castro por su documental "Mar de Fondo".
Esta sexta edición se hizo en el Teatro Argentino de La Plata, el mismo espacio donde el año anterior vio como ganador a otro director de cine marplatense, Diego Ercolano.
“El reconocimiento ayuda y también muestra que hay una vocación de las Cámaras industriales en acompañar diferentes proyectos de la cultura en términos de financiación, mecenazgo o algún tipo de ayuda en un futuro. Eso está muy bueno”, dice a 0223 Oriana Castro sobre el reconocimiento recientemente recibido.
También destaca que en los últimos dos años fuese ganado por marplatenses, “Son seis ediciones y los últimos dos años fuimos dos marplatenses los ganadores, lo que habla de un crecimiento y de que Mar del Plata está bien posicionada dentro de la provincia en cuanto a todo lo que tiene que ver con el desarrollo visual”.
-Para el premio se toman en cuenta dos aspectos: la trayectoria y el último material. En este caso fue el documental Mar de fondo…
- Sí. Mar de Fondo es mi tercer documental como directora, mi trayectoria es más como productora, y lo estrené el año pasado en el Festival de Mar del Plata. Es un documental hecho con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires y el Fondo Nacional de las Artes. También fue declarado de interés por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El eje temático es una revisión sobre lo que en nuestra ciudad se conoció como El loco de la ruta. Un hecho retratado como policial que en realidad fue el asesinato y la desaparición de una cantidad importante de mujeres entre el año 95 y el 2001. Pero, mediáticamente se trató como el caso de "El loco de la ruta" y, en realidad, fue una cantidad de femicidios que respondían a diferentes cuestiones como: parejas de mujeres, trata de personas, violencia institucional o con complicidad de la policía. Entonces, el documental reconstruye un poco eso que fue tratado como un mito y habla del tratamiento que le dio la justicia en ese momento, que es bastante deleznable. De hecho, ni siquiera hay una nómina, un número exacto de víctimas.
El relevamiento más serio que hay es de Ammar, el sindicato de trabajadores sexuales. Eso también apareció un poco en el proceso de producción, la instancia de reconstruir la historia del movimiento de mujeres en la ciudad. En ese momento, en el año 96, cuando se da la primera muerte, las mujeres se movilizaron constantemente y se plantaron en la puerta de la municipalidad y presentaron habeas corpus. La multisectorial, que todavía no estaba construida, y Caam estuvieron muy presente y todo eso está en el documental. También lo que buscamos es hacer una relectura del presente, ya con el movimiento de mujeres más jóvenes, de cómo esto del loco de la ruta llegó a convertirse para la sociedad, cómo quedó plasmado como un mito.
El documental Mar de Fondo fue filmado entre los años 2020 y 2022 y se estrenó recién en el Festival de Mar del Plata. Ahora está recorriendo otros festivales, pero la idea de su directora es que gane espacio en la propia ciudad de Mar del Plata y se pueda exhibir en la mayor cantidad de lugares posibles.
El material audiovisual está realizado en base a entrevistas a representantes del Poder Judicial, al entonces Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, León Arslanian, periodistas que cubrieron los casos, a la presidenta de Ammar, a su fundadora Elena Reynaga, sociólogos y otra mucha cantidad de protagonistas. También cuenta con mucho material de archivo de los canales locales.
Castro enfatiza en que, “Lo que sí tiene un tratamiento interesante es la propia ciudad de Mar del Plata como un personaje más y que también va mutando. Quise eso, porque yo me acordaba de los casos, yo era adolescente en ese momento y el tema estaba muy instalado. Ahora, lo que no tenía presente era la dimensión, la cantidad de mujeres que fueron. Y la verdad es que estamos hablando de más de 30 mujeres entre muertas y desaparecidas y, entonces, también quería traer eso, porque son crímenes impunes y no trabajados socialmente. Entonces, ahora que siento que hay un cambio en la sociedad, quería de alguna manera trabajar eso con una relectura que permita hacer algo más que enojarse. En el documental uno va viendo cómo las calles se van poblando de gente y que la columna vertebral de todo eso es el movimiento de mujeres que después eso se vincula con el femicidio de Lucía Pérez y ahí aparece otro quiebre que hizo que un montón de mujeres saliera a la calle masivamente en Mar del Plata”.
-También hay una visualización de lo que pasó dentro del Poder Judicial en ese momento…
- Claro, yo quería hace algo con el mundo del Poder Judicial también. Lo que pasó con estas mujeres es que por el tipo de víctimas que son, trabajadoras sexuales o migrantes, no hubo una familia o no encontraron la manera de articular como para generar un movimiento de reclamo. Un poco por el momento, eran los 90, y un poco por prejuicio o vergüenza. Ni siquiera tenían abogados. Había uno solo que era Wenceslao Méndez, con quien hablamos bastante sobre el momento y sobre cuál era el código Penal que había en ese momento, que era muy diferente al de ahora. Uno se olvida de esas cosas y me parecía que está bueno poner en función lo que hoy llamamos la reforma judicial feminista para saber de qué estamos hablando.
Oriana Castro es productora de cine, docente y documentalista. Realizó más de veinte largometrajes como directora de producción y productora. Hoy coordina la Tecnicatura Universitaria en Comunicación Audiovisual de la UNMDP y, más allá de celebrar el premio por sí mismo, también celebra que sea por este material en particular: “No solo por mí, sino también por todo el apoyo que recibí. El documental tiene eso de exhibir ciertas cuestiones sobre el corrimiento de la sociedad y del Estado que fue tan fuerte que, cualquier cosa que sea, sirva para mostrar aquello me parece que está bueno. Para mí, en términos de realizadora, fue el documental que más me costó, porque por ahí había algo, no sé si la palabra es miedo, pero uno sentía cosas. Sentía que era incómodo para todo el mundo y yo no estaba acostumbrada a trabajar con esa comunidad en términos artísticos. También movió fichas, a pesar de ser un documental clásico, las mujeres querían hablar mucho, pero querían hablar en grupo, no solas, querían estar validadas por el colectivo, entonces todas las entrevistas fueron grupales y es algo muy difícil hacerlas así. O las entrevistas a un perito, a un psiquiatra o a algún periodista eran en bares y era como el día o el horario que me decían porque, si no, yo sabía que no la volvía a dar. Pero en todo eso encontré una textura y creo que todo eso se refleja en material”, cierra.
Leé también
Temas
Lo más
leído