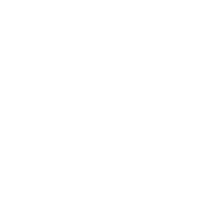López Rosetti: “En cáncer son todas buenas noticias”
El autor de “Historia Clínica 2” habló sobre la enfermedad y las dolencias de Belgrano, Darwin, Discépolo y Don Quijote. También se refirió a las muertes de Kirchner y de Chávez. La importancia del abordaje psicológico y emocional en la medicina.
Leer los libros de Daniel López Rosetti es adentrarnos en el tiempo y conocer algunos de los personajes más importantes de la historia e influyentes del pensamiento contemporáneo. Pero también es aprender el otro lado de esos “seres extraordinarios”, meternos en su emocionalidad y percibir como, a pesar de su carisma, sufrieron, padecieron y sucumbieron a distintas enfermedades como cualquier ser humano. Lo notable es que a pesar de todo, Belgrano, Darwin, Freud o Da Vinci –por citar algunos- trascendieron y pasaron a la inmortalidad.
A lo largo de la charla que 0223 mantuvo con López Rosetti -que pasó por Mar del Plata el 11 de febrero por el ciclo Verano Planeta, presentando su “Historia Clínica 2”- el doctor mostró en varias oportunidades su admiración por los personajes analizados en su obra, pero eligió a Jesús –presente en su anterior libro- como su personaje favorito y a Belgrano, "al que le hubiera gustado atender, como médico personal”. Por otra parte, confesó como “difícil” que haya una tercera parte de sus Historias Clínicas, por el “tiempo de investigación” que le lleva cada personaje.
Asimismo, el autor de "El cerebro de Leonardo" dejó algunos conceptos sobre lo “esencial” de abordar psicológica y emocionalmente a un paciente; de poder descubrir “a tiempo” un cáncer y de la importancia del RCP para evitar la muerte súbita. También se dio un tiempo para analizar cómo y de qué murieron los expresidentes latinoamericanos Néstor Kirchner y Hugo Chávez.
-Luego de leer su “Historia Clínica 2”, me quedó muy en claro que Manuel Belgrano realmente fue un hombre fuera de serie…
López Rosetti: -Sin duda que lo fue. “Historias Clínicas” es un pretexto médico para conocer un personaje de un lado diferente. Todos estudiamos a Belgrano en el colegio. Está muy unido a nuestra cultura. Pero a lo mejor si uno hace la historia clínica, que es la secuencia de acontecimientos, podemos ver algunas cosas. Desde que Belgrano decidió crear la bandera en Rosario; viajar a Buenos Aires; ir al norte y lograr el éxodo jujeño, convencer a todo un pueblo que se retire y queme sus sembrados en época de la Pachamama, para que el enemigo no pueda utilizarlos. Eso habla de lo impresionante de su liderazgo. Y a eso le siguió la batalla de Tucumán y Salta, donde tuvo que combatir. Y todos estos hechos extraordinarios fueron en sólo 12 meses. Y en ese corto período, tuvo que sufrir un montón de problemas de salud: fiebre, enfermedad, dolores, hemorragia gástrica, vómitos. Cuando uno toma conciencia de eso, asume que no está frente a un hombre normal. Si cada 30 o 40 años hubiésemos tenido hombres como Belgrano o San Martín en Argentina, seguro que la historia sería otra.
-Todos los personajes de "Historias..." lograron trascender, venciendo de alguna manera a la enfermedad que los tenía a maltraer. Incluso Freud si no consumía ciertas sustancias para escaparle al dolor, quizás su teoría sobre la "interpretación de los sueños" jamás se conocería…
LR: -Lo de Freud es un caso interesantísimo. Es uno de los hombres que cambio la humanidad. Cómo Copérnico, que un día dice que la Tierra no era el centro del universo y que el sol no giraba alrededor de la Tierra. Y fue un golpe para la humanidad enorme. Siglos después un sacerdote anglicano de 19 años llamado Charles Darwin, se sube a un barco- El Beagle- y durante 5 años viaja y vuelve a Inglaterra diciendo que descendemos del mono. Subió con la Biblia bajo el brazo y volvió con la Teoría de la Evolución, que tuvo que adaptar a su fe. Y se llevó de nuestro país el tripanosoma cruzi, que es el Mal de Chagas.
-Muchos de estos genios murieron por enfermedades, hoy curables. Excepto el cáncer, que sigue siendo la que más muertes produce a nivel mundial.
LR: -La palabra cáncer es una palabra que asusta y resulta evasiva. Pero lo primero que hay que decir que el cáncer no es una enfermedad, sino que son alrededor de 200 tumores distintos. Y la verdad que los tumores que matan a las personas no son muchos. Los más comunes son pocos: el de pulmón, de próstata, el de mama, el del estomago, de piel. Y todos esos se pueden prevenir y en etapa precoz tienen tratamiento efectivo.
En cáncer son todas buenas noticias: un hombre que se controla la próstata a partir de los 50 años de edad, es muy poco probable que muera de cáncer de próstata. Con ir al urólogo y hacer el tacto rectal una vez al año y los análisis de sangre que corresponde. Una mujer que se controle las mamas anualmente, con un examen ginecológico adecuado, con la mamografía, ecografía mamaria, es poco probable que desarrolle un cáncer que no pueda ser tratado. El tratamiento precoz cambia dramáticamente la perspectiva. La mayoría de los tumores de lo más grandes son tratables, por eso digo que en cáncer son todas buenas noticias. Lo único malo del cáncer es no hablar del cáncer.
-Usted describe el tema anímico y cómo influye en todos los estados de la enfermedad.
LR: -En todas estas historias clínicas son abordajes médico-psicológicos. El ánimo es el fundamento de una palabra muy larga que es la psiconeuroinmunoendocrinología. Una palabra para jugar al ahorcado, de 30 letras (ríe). Imagínese 4 pelotas de tenis. Una pelota al lado de otra. La primera es psico (mente), la segunda neuro (sistema nervioso), la tercera inmuno (inmunidad, la defensa del cuerpo) y la cuarta endocrinología (que son las hormonas). Si las cuatro pelotas se están tocando, una sola que se mueva cambia la función o la localización de las otras tres. Esto pasa con la psiconeuroinmunoendocrinología: si se altera algo psicológico o emocional, se altera lo inmunológico, lo neurológico y lo hormonal. Y esto es realmente así, cuando uno repasa un personaje de la historia, también debe que verlo en el contexto de su psicología y de su emocionalidad.
-¿Esta visión de la medicina está aceptado dentro del mundo académico? Si es así, ¿qué lugar ocupa?
LR: -Esto se ha abierto mucho. En realidad todos los médicos hacemos ateneos anatomoclínicos, que son formas de estudiar pacientes en un hospital . Donde cada uno de los médicos evalúa que pudo haber tenido (si es que falleció) o que tiene y se discute para elaborar técnicas profesionales, médicas, de diagnósticas y terapéuticas. Y esto también puede hacerse con un paciente histórico. Porque a veces la pregunta es ¿cómo puede hacerse la historia clínica de Jesús? Él era un judío que camino la Galilea de hace 2.000 años. ¿Y cómo podemos hacer con Tutankamón, Tita Merello o Discépolo? Este último podemos analizar sus conductas, la emocionalidad de sus tangos. En sus letras uno puede ver que fue un hombre triste, melancólico y depresivo. La depresión acompaña fuertemente a la actividad cardíaca. Y él muere de una muerte súbita a los 50 años. Desde el punto de vista médico, abordar a un paciente desde un punto de vista integral, abordando psicológica y emocionalmente es esencial.
-¿Falta mucho a su parecer para que esta forma de trabajo sea incluso estudiada en un ámbito universitario?
LR: -A mí me parece que la medicina está cambiando, se está haciendo más amplia. Más humana, más psicológica, más de compresión emocional y de más acompañamiento. El mundo científico sabe que no cura nada más que la molécula, el medicamento o una sustancia determinada. Que es necesario una buena relación médico-paciente, acompañando al paciente. Y ese enfoque de la medicina, aunque no debería haberse perdido-y en un tiempo se perdió- me parece que se está retomando. Los médicos emergen de las facultades y las facultades tienen profesores. Los cambios comienzan con esos profesores. Cuando el profesor cambia, empieza a ejercer una influencia distinta sobre los estudiantes. Y hoy una gran cantidad de docentes universitarios tienen una visión humanística de la medicina. Indefectiblemente, esto se va a trasladar a los estudiantes, que serán médicos diferentes.
-Algunos de estos “seres extraordinarios” descriptos en su obra murieron de muerte súbita. ¿Es evitable? ¿Qué importancia tiene en esos casos el RCP (reanimación cardio pulmonar)?
LR: -Es esencial. En el 2012 presenté por mesa de entrada como un ciudadano mas, en la oficina 208, el proyecto. Y ahora es ley: desde el ciclo lectivo 2015, se empezará a enseñar en cuarto y quinto año el RCP. Y ya va a estar en la currícula de los colegios secundarios y terciarios. Creo que con el tiempo va a generar un cambio dramático. Producida un 95% por enfermedades cardiacas, es responsable de la mayoría de las muertes en el país y en el mundo. Una persona cada 15 minutos muere por enfermedades cardiovasculares. Si esta persona tiene adecuado tratamiento, es decir realizar un RCP mientras llega la ambulancia, triplica sus posibilidades vitales.
-Así como vimos las enfermedades de personajes de la historia, quizás en un futuro se tomen en un contexto latinoamericano las muertes de Chávez, Kirchner y la enfermedad de Lula, que afortunadamente, fue tratada a tiempo. ¿Por qué y de qué se enfermaron?
LR: -Son personas comunes. Y son pasibles de enfermarse de lo que se enferman otras personas. Aunque hay algunas que son raras y poco frecuentes, como es el caso de Hugo Chávez: fue un carcinoma, un Rabdomiosarcoma, una cosa rara, rara, rara. Y en el caso de Néstor Kirchner fue una enfermedad pan arterial. Actuó sobre varias arterias al mismo tiempo. Había un problema con las carótidas, con las coronarias y de hecho presentó muerte súbita, aquel miércoles 27 de octubre, mientras se desarrollaba el censo nacional. En tanto que en el caso de Lula, fue más frecuente, en este caso hubo un diagnostico a tiempo.
-¿Que lo inspiró a escribir “Historia Clínica”?
LR: -Aprender, porque los médicos naturalmente no somos muy cultos. No tenemos cultura. Y esto es porque el que empieza a estudiar medicina, está absorbido por ella, uno le lleva toda la vida. Y la verdad que no hay tiempo casi de leer el diario. Hasta que con el tiempo uno se da cuenta que necesita otras cosas. Y nace con los estudiantes, hablar de personajes de la historia para entusiasmar. Por ejemplo, haciendo que uno imagine que está frente a Don Quijote y Sancho Panza. Uno puede imaginarse quien puede tener diabetes: el más gordito. Y quien es neurótico: el que está con armadura. Y ahí vas haciendo un diagnóstico. Es la forma de ver las personas. No puedo evitar ver las personas desde la medicina.
Temas
Lo más
leído