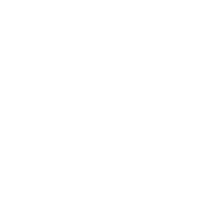Diego Cano: “Wilcock termina siendo un borgiano renegado”
Wilcock, visitante del infierno es el libro que Diego Cano le dedicó a Juan Rodolfo Wilcock y su obra. Wilcock, el gran disidente de la literatura argentina, confrontó la herencia de Borges con una imaginación desbordada y un humor corrosivo. El exilio en Italia y la adopción de una nueva lengua le permitieron soltar amarras estéticas. Sin embargo, en su intento de ruptura total, el autor se revela como un "borgiano renegado" que nunca abandonó cierta solemnidad, dejando un legado rupturista y kafkiano que la crítica aún no logra asimilar completamente.
“Leer a Wilcock es adentrarse en un juego mental, casi un laberinto. Nos provoca una pregunta esencial: ¿por qué me gusta lo que leo?”, confiesa Diego Cano, autor de Wilcock, visitante del infierno (Aurelia Rivera Libros – 2024). Y agrega: “Hay una tensión palpable en su escritura: por un lado, una imaginación desbordada, y por otro, la sombra de un discurso intelectual y solemne que, para algunos, resulta esquivo. Esta dualidad es la clave de su singularidad. A mí me parece que Wilcock es como el problema de la literatura argentina, vamos a decir, porque es el discutir a Borges”.
—¿Discutirlo en qué sentido?
—Wilcock, en la escena literaria argentina, se posiciona como el gran contendiente, el que se atreve a discutir la hegemonía de Borges. Si bien formó parte del núcleo íntimo de Sur, junto a Bioy Casares y Silvina Ocampo, el propio Borges, por momentos, lo ninguneó, como hizo con muchos. Wilcock representa, entonces, una lucha estética profunda: el intento de quebrar la herencia borgeana, de salirse del molde. Logra la ruptura, sí, pero solo hasta un límite. Este es el juego con lo intelectual que tanto atrapa en Borges y que Wilcock lleva al extremo con la sátira y con algo de humor. Sin embargo, no logra salir del todo de cierta solemnidad.
—Entonces, ¿dónde está la verdadera fisura?
—En el humor. En esa mezcla de erudición, absurdo y misticismo, la sátira se convierte en la herramienta más afilada de Wilcock. Frente a la seriedad implacable de Borges, Wilcock opta por llevar el formalismo al extremo, desarmándolo desde el juego. Se apropia de esa tradición para convertirla en una vasta broma. En ese punto, el autor se emancipa: su humor es una ruptura total. No es un humor inocente, es una libertad mental para tocar los tabúes, para contar "chistes de nazis" siendo él un declarado antinazi. El humor de Wilcock no busca la carcajada fácil, sino la incomodidad, el cuestionamiento de la moral. Es una estética corrosiva, fuera de tiempo para los cánones establecidos en las décadas del 40 y 50. Wilcock rompía los límites, desafiando a un ambiente literario que aún no estaba preparado para tanta incorrección.
—Wilcock se exilia, comienza a escribir en italiano. ¿Cómo influyó esa doble lengua en su estilo literario, sobre todo pensando en esa solemnidad que mencionabas recién?
—La mudanza de Wilcock a Italia, donde escribió la mayor parte de su narrativa, es otro pilar fundamental. Toda esa furiosa imaginación desbordada es la parte italiana. Él era un políglota brillante: dominaba el inglés, el francés, el italiano perfecto y, al parecer, el alemán, ya que fue traductor de Kafka. El lenguaje siempre fue el centro de su inquietud. El italiano, una lengua adoptada, le permitió soltar amarras, desplegar ese universo imaginativo sin las restricciones del castellano. Hay una frase atribuida a él que resuena con fuerza: “El castellano no da para más”, como si la lengua materna lo encorsetara. Su admiración por James Joyce, a quien Borges rechazaba, no es casual. Joyce es el arquetipo de la ruptura formal y lingüística. Wilcock, al igual que su maestro, estaba atento a las "epifanías", a las frases y mensajes que el mundo le revelaba. El idioma italiano le ofreció el campo de juego para llevar este juego con el lenguaje al límite.
La paradoja final: Un borgiano renegado
A pesar de su vanguardismo, Wilcock sigue siendo un autor de los márgenes, incómodo, difícil de asimilar en el canon. Cano lo considera "una piedra de señalización que muestra un camino posible para la literatura argentina, pero sin aspiración a la masividad”.
—Ahora, si lo consideramos un autor marginal, que tocaba temas marginales, había algo que no consideraba marginal, el propio lenguaje…
—Si bien el lenguaje fue su centro y su herramienta de subversión, Wilcock nunca lo consideró algo marginal. Se tomó la literatura "demasiado en serio". En el fondo, en esa solemnidad subyacente a su humor y a su ruptura, el autor no logra hacer el clic de la libertad total. Termina siendo un borgiano renegado. No alcanza la absoluta anarquía de un Joyce, quien se permite “cualquier cosa sin sentido”. Wilcock, en cambio, se queda aferrado, aunque sea de manera subterránea, al sentido.
—Más allá de estas particularidades, la literatura nacional no se lo ha apropiado. Su obra todavía es difícil de difundir y se le niega su lugar. Este libro viene a contribuir a que llegue a más gente…
—Totalmente, y creo que nunca se le reconoció lo suficiente. Pero bueno, estamos en eso, porque forma parte del libro. Y los pocos que seguimos a Wilcock y seguimos hablando, decimos: “che, ojo con esto, miren acá”. Igual, para mí, siempre va a quedar en los márgenes, porque es algo tan rupturista que cuesta digerirlo. Hay que tener una actitud particular para entrarle. Es muy difícil que algo como Wilcock se vuelva masivo. Además, no tuvo su Borges, alguien que lo señalara como Borges hizo con Macedonio. Nunca apareció esa figura que dijera: “esto va por acá”. Y eso también le jugó en contra. Para mí, Wilcock funciona como una piedra de señalización, como un mojón que marca un camino posible para la literatura argentina. Pero solo eso. No creo que vaya más allá.
—Ampliame un poco esa relación que hacés en el libro entre Wilcock y Kafka.
—En una parte, creo que en la entrevista que está disponible online, la que le hizo la RAE, que si no me equivoco es la única, él dice algo así como: “Al único que me atrevería a copiar, si pudiera, es a Kafka”. Y no lo dice al pasar, lo dice con convicción. Además, lo tradujo. Tradujo varios libros de Kafka para Emecé. Ahí está la clave: manejaba el alemán, claro, porque hizo esas traducciones. Y eso nos lleva de nuevo al juego Borges-Wilcock. Porque Borges, se dice, tradujo La metamorfosis, pero en realidad no fue así. Hay una discusión ahí. Lo que pasó fue que el editor argentino, su yerno, Guillermo de Torre, puso el nombre de Borges, pero la traducción era de otra persona, alguien que la había hecho para la Revista de Occidente, en España, la de Ortega y Gasset. En cambio, Wilcock sí lo tradujo. Y eso, para mí, es fundamental, porque lo absorbió. Esa sensibilidad kafkiana, ese humor ácido, casi negro, que roza el absurdo total... ese humor que te deja en duda, que no sabés si reírte o incomodarte, que te pone frente a tu propia moral. Eso está en Kafka y está en Wilcock. Es una herencia kafkiana, sin dudas. Y no solo por haberlo leído, sino por haberlo traducido, por haberlo admirado abiertamente. Esa influencia atraviesa toda su obra.
—¿Lo ves en alguien hoy a Wilcock?
—Para mí, en Aira hay algo de ese humor corrosivo que tiene Wilcock. No desde lo formal, no en el tono, pero sí en cierta actitud, en el tipo de mirada. Por ejemplo, El templo etrusco, que es la novela de Wilcock que más me fascina, tiene una narrativa muy marcada, pero al mismo tiempo se dispara hacia cualquier lado en todo momento. Y cuando lo leés, pensás: “Esto huele a Aira”. Justo El templo etrusco no pierde la narración, no pierde la escritura. Pero en el resto de su obra, Wilcock sí, a veces, la pierde. En Aira, eso nunca pasa, nunca perdés el hilo de lo que va contando. No sé, en Los Dos Indios Alegres, Wilcock dispara para cualquier lado y no importa. Ahí juega más con Joyce, quien hace esa cosa de romper para cualquier lado.
Sin embargo, ese borgiano renegado es, al mismo tiempo, un precursor. El peso de su lógica interna, que se impone sobre la lógica narrativa tradicional, lo posiciona como un iniciador de la literatura fantástica contemporánea argentina. Su legado, que aún espera ser plenamente reconocido, nos invita a mirar con nuevos ojos el camino recorrido y el que está por venir.
Leé también
Temas
Lo más
leído