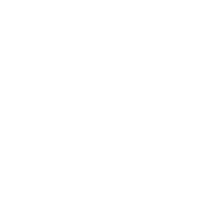Darío Sztajnszrajber: "La clave del amor es el otro, porque si no, seguimos pensando el amor desde lo que a mí me provee"
El filósofo y divulgador Darío Sztajnszrajber propone una experiencia reflexiva para interpelar las formas hegemónicas del amor y abrirlas a sus posibles preguntas, misterios y desplazamientos. Bajo la forma de una clase de tres horas, desarrollará el tema de su último libro, El amor es imposible.
Utilizar la filosofía como herramienta para pensar el amor: en resumen, esta es la idea de la propuesta de Darío Sztajnszrajber en su último libro y también para su presentación en Mar del Plata. Se trata de ver y pensar cómo la filosofía permite desnaturalizar las estructuras que organizan nuestras relaciones afectivas, desenmascarar cómo el amor ha sido usado para justificar desigualdades y visibilizar las asimetrías de poder entre los géneros en los vínculos amorosos.
Así, el filósofo y divulgador propone nuevas formas de amar que no reproduzcan la lógica de la propiedad, la exclusividad ni la dependencia. Desde esta mirada, el amor entonces puede pensarse como un encuentro entre otredades, no como fusión ni completitud, sino como una práctica que prioriza al otro sin anularse a uno mismo y/o una experiencia que no necesita institucionalizarse para ser válida.
El amor cruza esta charla con el autor de El amor es imposible (Planeta – 2023), pero también la soledad, el otro, la medida del tiempo y mucho de lo que nos hace humanos.
— ¿Qué revela, qué dice de nuestra condición humana este invento que hemos llamado amor los seres humanos? ¿Es una cuestión que muestra fragilidad, que muestra potencia, que muestra qué…?
— Muchas cosas Si vas a los textos griegos, por ir a alguna vertiente más originaria, en la Teogonía de Hesíodo, que es un libro vertebral, donde va explicando el origen de las deidades, el amor es uno de los primeros. De hecho, creo que el tercero, porque es el que provoca y posibilita la unión y la reproducción y, por lo tanto, la creación de los fenómenos de la naturaleza. O sea que hay algo en el amor que siempre fue visto en términos originarios como muy asociado a la unión y a la procreación. Un tema que después fue necesario, obviamente, poder distinguir, pero claramente hay una cuestión que tiene que ver más con nuestra naturaleza que lo liga a este fenómeno. De hecho, en El Banquete, Platón pone mucho el acento en que el amor es una forma de alcanzar la inmortalidad, porque básicamente produce obras desde el deseo, desde la búsqueda, y reproduce la especie. Lo dice categóricamente en el discurso de Sócrates. Yo creo que, por un lado, frente a la finitud, el amor se nos volvió una forma de trascendencia y la promesa de plenitud, te diría que es muy similar a esto que decía Platón, a la idea de alcanzar una forma de inmortalidad posible en vida, porque también el hecho de ese imaginario del amor como plenitud hace que uno sienta que no le falta nada. Lo pleno tiene que ver, y juego con las palabras, con la falta de falta. Eso es lo pleno, la ausencia de falta. Y al mismo tiempo, me parece que ese paradigma del amor como plenitud, conocido con el nombre de amor como búsqueda de mi otra mitad, de buscar lo que me falta, ha significado en nuestra historia, en nuestra cultura, la disolución del otro, como que el precio que pagamos por la plenitud es el "desotramiento" del otro.
— Pensando esta cuestión del tiempo y la duración que mencionás, me acuerdo de un libro de Máximo Recalcati, Retén el beso, donde sostiene que: “Existe una relación inversamente proporcional entre la intensidad del deseo y la duración de la relación. Si el amor aspira a durar, el deseo, por el contrario, aspira a cambiar de pareja para seguir deseando”. Pero entonces, ¿es posible unir el deseo y el amor sin que uno se oponga al otro?
— Bueno, por algo los griegos tenían diferentes formas de pensar el amor, también de pensar el tiempo, que están ligadas, y no es casual, porque en tu pregunta se juntan ambas cuestiones: ¿qué experiencia del tiempo tenemos, el para siempre, y qué experiencia del amor? Pienso también en esa famosa idea de Roland Barthes, de no querer un amor que dure, sino que arda, y el ardor justamente es una experiencia del tiempo efímera, pero que no por efímera se vive con desazón. Los griegos tenían al dios Kairós, como dios del tiempo diferente a Cronos, donde se trataba de la ocasión o el tiempo del beso. Digo, ¿cuánto dura un beso en términos temporales? Si estás midiendo lo que dura un beso, claramente algo se pierde, porque es un tiempo que yo asocio mucho a la plegaria, es como un tiempo de “parate”, un tiempo donde conectás con otro.
— Sí, o lo sagrado de Agamben, eso sagrado de lo cotidiano, que no deja de ser algo cotidiano un beso, un beso a la madre, un beso a tus hijos, un beso a la persona a la que querés, a tu compañera…
— Total. Agamben jugaba con la profanación, inclusive. Hacer sacro lo profano. Él decía, de recuperar para el uso cotidiano lo que fue, entre comillas, separado para los dioses, como restituirlo. Bajar el cielo a la tierra y no aspirar a desde la tierra llegar al cielo. Me parece que esa figura es como la figura de la erotización de la vida cotidiana, el amor diseminado en cada detalle de la existencia. Los griegos tenían una idea de amor como eros, que está más ligada al deseo, y una idea de amor como filia, que está más destinada, si querés, a la duración, a lo comunitario. Y después me parece que uno pulula, oscila entre formas distintas. Y después estaba el amor ágape, que era un amor más como entrega. Yo creo necesaria una recuperación de un eros, de un deseo que pueda escaparle a las formas de deseo inducido, de construcción del deseo propias de una sociedad de consumo, donde de alguna manera se asocia el deseo justamente a uno de sus problemas mayores, que es a la posesión, y el consumo hace que ese deseo se viva siempre desde una falta, viviendo la falta negativamente. Y por ahí de lo que se trata es de recuperar ese deseo, sobre todo porque el deseo enciende, y que conviva con esa falta como parte de su fuego. Pero bueno, depende también de la historia de cada uno…
— ¿No le ponemos mucha carga al amor? ¿No le atribuimos la capacidad de arreglar muchas cosas en nosotros y a veces perdemos de vista quizás ese cielo en la tierra, como decía Agamben?
— Por eso me parece fundamental esto de volver a los griegos, sobre todo para descomponer, desagregar esa totalización del amor que vos traés. Le ponemos mucho en una modalidad del amor, que vamos a llamar el ideal romántico del amor, o cómo el sentido común lee y disciplina al amor, y sí, le ponemos mucho. El amor es la búsqueda de nuestra plenitud, y es buscar lo que no tenemos, es ir a tratar de suturar una falta, y se convierte casi en una condición religiosa. Yo creo que el amor, desde el sentido común, se ha vuelto religioso y farmacológico, que son dos vetas de lo mismo: vienen a intentar resolver lo que por ahí otros aspectos de nuestra existencia cultural han intentado y no han podido, que es nuestra resistencia a nuestra propia muerte. Por eso yo creo que es necesario, o a mí me interesa, primero, volviendo a Agamben, profanarlo, y profanarlo es restituirlo a lo cotidiano con todo lo que implica de mundano, que es también el dolor, que es también la falta, que es también lo que nos cierra, que es también una experiencia del tiempo distinta. O sea, yo no sé si estoy las 24 horas ardiendo, porque si estuviese las 24 horas ardiendo, el ardor no sería ardor, lo dejaría de reconocer. Hay algo en el ardor que necesita su subida y su bajada, o para decirlo de otra manera, el fuego necesita aire, y el aire en las relaciones vinculares es muy difícil de acordar de qué manera eso se puede construir. Pero me parece que la clave a tu pregunta: ¿le estamos poniendo mucho al amor? Mi respuesta es: le estamos poniendo poco al otro. Y la clave del amor es el otro, porque si no, seguimos pensando el amor desde lo que a mí me provee, y no el amor en términos de ágape, de entrega, de retracción, de retiro, en función de esa prevalencia del otro. Ahora, si en el amor se prioriza al otro, bueno, estamos lejos de todos esos parámetros que hoy nos cierran en nuestros vínculos amorosos, porque claramente la prevalencia del otro implica incomodidad, perturbación, desencuentro, desacople. O sea, arder, arde, pero de amor.
— Pensando en esto del amor y del otro, Derrida, en La Bestia y el Soberano, creo que en una nota al pie que es hermosa, propone pensar la frase: “Estoy solo, sola”. Pero agrega una capa más desgarradora, que es la frase: “Estoy solo, sola contigo”. La frase puede ser la más bella declaración de amor o la más desgarradora descripción del estado de situación…
— Yo creo que ahí Derrida retoma uno de esos famosos textos nietzscheanos, donde Nietzsche dice que el amor es el encuentro de dos soledades. Claramente esa idea nietzscheana de que solo termino de encontrarme con el otro en la separación... Yo creo que realmente el otro, en tanto otro, es el único que puede, en ese sacarte de vos mismo, transformarte. Esa transformación supone una idea del amor muy alejada de la fusión, entonces si no hay fusión hay soledad, no me cabe ninguna duda, porque lo otro de la soledad es un fusionalismo donde no te sentís solo, pero perdiste tu singularidad. La fusión arrasa con la singularidad, y el costo de la singularidad es cierta forma de la soledad. Bienvenido el encuentro de dos soledades que pueden escaparse juntas. Epicuro tiene una imagen hermosa, dice que un vínculo afectivo que no caiga en la dependencia, que es lo que en definitiva trae para él el dolor, es aquel donde nos concebimos como dos personas que vamos transitando cada una su propio camino, y que, por cuestión de cierta contingencia azarosa, los caminos convergen, y hay un tramo de la ruta que atravesamos juntos, y después cada camino sigue por su lado, y ese trayecto común es el amor, o la amistad. Y no es que vos exigís que el otro camine por tu camino, porque el camino coincide, entonces no hay una exigencia, hay una coincidencia que es distinta. Entonces no dejan de haber singularidades que parecen fusionadas, pero no están fusionadas, porque provienen de lugares distintos y se dirigen a lugares distintos.
— ¿Qué relación encontrás entre el amor y la pedagogía? ¿Cómo es ese amor a dar clases, a acompañar a los estudiantes en ese camino de aprendizaje?
— Vuelvo a El Banquete. Cuando Platón pone en boca de Sócrates su discurso sobre el amor, Sócrates justamente explica el carácter dual, vacilante del amor, que, por ser hijo de dos deidades, que son el recurso y la falta, lleva ontológicamente encima esa dualidad. Entonces aquello que busca, sabe que al mismo tiempo nunca termina de alcanzarlo. Ese es el amor que se traduce en el amor al saber. La filosofía va en busca de un saber que sabe imposible, y que sin embargo no deja de buscarlo, lo que, en todo caso, pedagógicamente, ahí se transmite o se transfiere, es ese deseo de buscar lo imposible: “Seamos realistas, busquemos lo imposible”. Entonces, esa imposibilidad no es una negación del saber, sino cómo poder conectar desde un lugar distinto. Creo que en estos tiempos de hipervirtualidad, hay algo del aula presencial, de los cuerpos, de la palabra, necesario de recuperar, y que no es una necesidad dogmática, sino una experiencia distinta. Cuando uno va al aula, o va a un espacio en el cual se debate, se charla, se expone, uno va encontrando que realmente hay una diferencia, sin menoscabar lo que provee la virtualidad, pero me parece que ha habido en los últimos tiempos una especie de totalización de esa digitalización educativa, que ha dejado por fuera o excluido la experiencia viva. No es casual que los griegos, y fíjate la comparación, se peleaban con la escritura, la pelea era: “Resguardemos la oralidad, porque acá pasa algo, y en la escritura no se sabe”. Y acá me parece que hay de nuevo esta polémica con el mundo de la imagen. Nada, es fascinante. Yo estuve hace poco dando una clase, charla, en un ambiente de encierro, en una cárcel, de nuevo, esa sensación de poder conectar con la frontera, entre lo que es el encierro y la libertad, y desde dónde, desde el pensamiento, desde la palabra, de cómo se mueve, y hablar. En definitiva, la recuperación del espacio presencial me parece hoy fundamental y ahí se juega algo de lo amoroso, porque no deja de haber también una conexión cuerpo a cuerpo.
Darío Sztajnszrajber nos propone deconstruir el amor. ¿Por qué? Porque si creemos que el amor es “natural” o “esencial”, no lo cuestionamos. Lo vivimos como algo dado. Pero si entendemos que es una construcción, entonces podemos transformarlo. Podemos amar de otras maneras, más libres, más justas, más conscientes.
(*) Darío Sztajnszrajber vuelve a la ciudad de Mar del Plata con una clase de 3 horas sobre el tema de su último libro: el amor. En el marco del ciclo “Pensar al otro”, el filósofo llegará el viernes 31 de octubre a las 19 al teatro Radio City (San Luis 1750)
Leé también
Temas
Lo más
leído