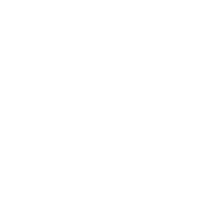Frankenstein: relato filosófico y tragedia emocional, entre la criatura racional de Shelley y el monstruo doliente de Del Toro
Frankenstein: Dos lecturas de un mismo mito que revelan cómo el relato sigue vivo, mutando según los miedos y obsesiones de cada época. Mientras que la criatura de Mary Shelley nació como un espejo filosófico de la humanidad, la de Guillermo del Toro lo hizo como un hijo doliente, marcado por el trauma.
Cada generación reescribe sus monstruos. Esa frase podría servir como epígrafe para entender la distancia y la fascinante tensión entre el Frankenstein de Mary Shelley (1818) y la adaptación cinematográfica de Guillermo del Toro, estrenada en Netflix en 2025. Lo que en la pluma de Shelley fue un tratado filosófico disfrazado de novela gótica, en la mirada de Del Toro se convierte en un drama visual y emocional que dialoga con los fantasmas de nuestro tiempo. Ambas obras comparten la esencia del mito del "Moderno Prometeo", pero difieren en tono, estructura y enfoque temático. Shelley construye una reflexión filosófica sobre ciencia, ética y soledad, Del Toro reinterpreta la historia desde una mirada gótica, emocional y visualmente barroca, con énfasis en el trauma, la paternidad y la empatía hacia la criatura.
La novela es una obra profundamente filosófica, donde la criatura es espejo de la humanidad y la ciencia es cuestionada como fuerza creadora. En la película, el relato se convierte en un drama gótico y emocional, con un lenguaje visual exuberante y personajes más traumatizados. Esta versión busca que el espectador empatice con la criatura y reflexione sobre la herencia emocional y la responsabilidad de “dar vida”. Mientras Shelley plantea un dilema universal sobre el límite del conocimiento, Del Toro lo traduce a un relato sobre el dolor íntimo, la culpa y la necesidad de redención.
La criatura como espejo de la humanidad
En la novela, el ser es racional, capaz de aprender idiomas, leer a Milton y reflexionar sobre su injusticia existencial. Shelley lo concibe como un espejo incómodo de la humanidad: más filósofo que monstruo, más víctima que verdugo. Del Toro, fiel a su sensibilidad, lo presenta como un ser doliente, marcado por la violencia que recibe, pero con una ternura que lo acerca al espectador. No es un monstruo torpe, sino un hijo no deseado que busca reconocimiento y afecto. La adaptación insiste en humanizarlo, subrayando que su violencia es siempre defensiva.
El creador y su trauma
Víctor Frankenstein, en la novela, es un joven ambicioso, símbolo de la hybris científica. Su infancia es feliz y, precisamente por eso, su arrogancia resulta más condenable: sacrifica las bendiciones recibidas en nombre de su ego. En la película, Víctor (interpretado por Oscar Isaac) arrastra un pasado trágico: la muerte de su madre y la crueldad de un padre abusivo. Del Toro convierte la ciencia en metáfora de la herida emocional y del legado familiar. El ciclo del trauma se repite: el doctor inflige sufrimiento a la criatura del mismo modo en que su padre lo maltrató a él. El clímax ofrece una catarsis inesperada: la criatura perdona a su creador, cerrando el círculo de violencia con un gesto de compasión.
Elizabeth y las mujeres en la historia
Shelley relegó a Elizabeth a un papel secundario, víctima trágica del monstruo. En la película, en cambio, Lady Elizabeth Harlander (interpretada por Mia Goth) es una entomóloga con voz propia, capaz de reflexionar sobre la voluntad y la arrogancia de los hombres. Su relación con la criatura no es romántica ni maternal, pero sí significativa: un vínculo de respeto y afecto que la novela nunca explora. Además, Shelley introduce una voz femenina indirecta: las cartas de Robert Walton a su hermana Margaret Saville. Aunque ella nunca habla en primera persona, su presencia como destinataria suaviza y humaniza el relato. Del Toro elimina ese marco epistolar, cerrando la narración en un círculo masculino (capitán, Víctor, criatura). La ausencia de Margaret suprime ese horizonte femenino de escucha, aunque compensa ampliando el papel de la protagonista femenina.
Paisajes y atmósferas
Los escenarios alpinos y árticos de Shelley funcionan como metáforas del aislamiento y la sublimidad romántica. La naturaleza es grandiosa y terrible, reflejo del conflicto humano. Del Toro traslada la acción a un siglo XIX más tardío, con atmósferas góticas, barrocas y visualmente exuberantes. Este enfoque convierte cada espacio en un espejo del trauma y la decadencia.
Responsabilidad y legado
La pregunta central de Shelley es ética: ¿qué deber tiene el creador frente a su criatura? La novela insiste en que la ambición científica, sin ética moral, conduce a la tragedia. Del Toro amplía la cuestión hacia la paternidad, la herencia emocional y la culpa transmitida de generación en generación. Su Víctor no es solo un científico arrogante: es un hijo herido que repite el ciclo de violencia.
En este punto, aparecen diferencias clave:
- En la novela, Víctor nunca tuvo un pasado trágico, su caída es fruto de la soberbia.
- En la película, su infancia problemática explica su obsesión por vencer a la muerte.
- Shelley introduce personajes como Justine y Henry, víctimas de la criatura, Del Toro los elimina, reforzando la idea de que el monstruo solo mata en defensa propia.
- En la novela, el monstruo exige una compañera y Víctor llega a iniciar su creación, en la película, este se niega de inmediato, sin siquiera intentarlo.
- Del Toro añade un personaje nuevo: Henrich Harlander, un traficante de armas que financia los experimentos de Víctor, ampliando la dimensión política y económica del relato.
El final de la historia (spoiler)
El desenlace marca la diferencia más profunda. En la novela, Elizabeth muere la noche de su boda, asesinada por la criatura. Víctor persigue a su “hijo” hasta el Ártico, donde muere agotado. El monstruo, culpable y solitario, se retira hacia el hielo con la intención de acabar con su vida. El cierre es abierto y ambiguo: no sabemos si logra suicidarse o si sobrevive, pero sí que se aleja bajo el frío, dejando un eco de tristeza y reflexión. En la película, Elizabeth no muere a manos de la criatura, sino accidentalmente a manos de Víctor durante una confrontación. El clímax repite la persecución ártica, pero introduce un giro: Víctor reconoce la humanidad de su creación antes de morir. La criatura, lejos de desaparecer en la soledad, sobrevive y se libera del resentimiento, abriendo la posibilidad de un nuevo camino. Rescata al barco del hielo y busca una nueva vida.
Conclusión
El contraste entre novela y película muestra cómo Frankenstein es un mito adaptable. Shelley lo escribió en plena efervescencia ilustrada, cuando la ciencia prometía dominar la naturaleza; Del Toro lo filma en un mundo obsesionado con el trauma, la memoria y la necesidad de redención. La novela es un espejo filosófico que nos obliga a pensar en los límites del conocimiento. La película es un espejo emocional que nos recuerda que los monstruos no nacen: se hacen, y muchas veces son el reflejo de las heridas heredadas.
Leé también
Temas
Lo más
leído