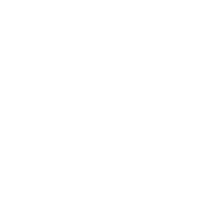Más de 200 denuncias y un trabajo maratónico que dio el primer paso para el “Nunca más”
En Mar del Plata, la delegación de la Conadep realizó 262 legajos con testimonios de sobrevivientes. El recuerdo de quienes trabajaron en elaborar las estadísticas que derivaron en el histórico Juicio a las Juntas. “Fue el comienzo del despertar definitivo de la sociedad”, aseguran quienes integraron el espacio en la ciudad.
Cuando el 15 de diciembre de 1983 el flamante gobierno de Raúl Alfonsín decidió conformar la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (Conadep) el objetivo era claro: realizar en el transcurso de 180 días de investigación un relevamiento de los padecimientos a los que fueron sometidas las víctimas de la dictadura Cívico-Militar. Pare eso se crearon delegaciones en diversos puntos del país. Uno de ellos fue Mar del Plata, que cubría, además, la zona de influencia.
La delegación Mar del Plata estaba presidida por el Dr Armando Fertita y dentro de los colaboradores que no formaban parte del Ejecutivo se encontraba el Rabino Guillermo Bronstein. "Marshall Meyer integraba la liga por los DD.HH que fundó Alfonsín. En el 83, cuando le dicen necesitamos gente para cubrir Bahía Blanca, Córdoba, Santa Fe y Mar del Plata, me designó para estar acá en carácter pastoral”, recuerda el Rabino en diálogo con 0223, al tiempo que explica que durante los primeros años del Golpe Cívico Militar, la sociedad no estaba al tanto de lo que ocurría en materia de Derechos Humanos. “La Junta había hecho muy bien su trabajo en ese sentido. La gente no sabía muy bien lo que pasaba. Recién en el 80, cuando le dan el Premio Nobel de la Paz a Pérez Esquivel, el común del público comenzó a tener noción de lo que estaba pasando”, señala el religioso.
De acuerdo al relato de Bronstein, una vez establecida la delegación local de la Conadep, comenzaron las sesiones. La jornada de trabajo comenzaba a las 8 de la mañana, de lunes a jueves. Los integrantes de la delegación que no pertenecían al cuerpo ejecutivo llegaban más tarde y participaban del diseño del plan de trabajo que incluía entrevistas y visitas a los centros clandestinos de detención.
“Todavía había miedo. Se hablaba de la posibilidad de un fracaso del gobierno de Alfonsín. Cada vez que llegábamos al edificio, antes de tocar el timbre mirábamos para todos lados a ver si no nos estaban siguiendo y, una vez que subíamos mirábamos por las ventanas y nos fijamos los autos estacionados o si había alguien vigilando", recuerda sobre aquellos días.
Cada visita se realizaba en conjunto con un sobreviviente y un arquitecto o topógrafo que se encargaba de realizar el diseño del plano que describía el ex detenido- desaparecido.
“A mi me tocó visitar la Base Naval y la base aérea. Fuimos con un sobreviviente y con un arquitecto. En la Base Naval, el jefe de ese momento, que había sido un subalterno era el Contralmirante Luis Pertusio. En pleno invierno nos recibió el hombre, que parecía simpático si uno no supiese lo que hizo, entonces mientras el sobreviviente con el que habíamos ido nos iba indicando el recorrido, él me agarra del brazo y me pide que salga de la inspección y me dice “Sabe lo mal que la estamos pasando”. Yo le dije que no podía opinar de eso y me dice: "no, no hablo del gobierno". Los sueldos están por el piso, apenas me alcanza, ¿no puede hablar con alguien? En ese momento levanté la mirada y estaba lleno de marinos, entonces le dije: “Capitán, voy a ver qué puedo hacer”. Nunca más lo vi”, recuerda.
Durante los arduos meses de trabajo, los integrantes de la delegación local de la Conadep tomaron testimonio a más de 200 personas en la ciudad y en la zona de influencia. “En Miramar recuerdo que, cuando empezamos a pensar en la fecha en la que iríamos, nadie nos quería ceder una oficina. Terminamos en un café para hacer las entrevistas. No fueron muchas las víctimas que se presentaron. Estuvimos desde las 9 hasta las 14. Los testigos hablaban, grabábamos y yo tomaba notas para armar las estadísticas”, indica.
El rabino fue el encargado de realizar las estadísticas surgidas de los testimonios. “En un principio me costaba separar los horrores que escuchaba de los datos crudos que iban a la hoja de cálculo. Después se volvió algo automático. Ponía "play" y llenaba casilleros. Mujer, hombre, edad, lugar de detención, tipos de tortura… El sector más golpeado era el obrero y solo el 2% tenía actividad subversiva. Los demás detenidos estaban por lo que se llamaba “delitos de agenda”, es decir que por alguien que era buscado por actividades subversivas caían 20 o 30 que no tenían nada que ver, o tenían una ideología, que es algo que no te convierte en delincuente”, recuerda.
Por su parte, el Dr Balestena, que durante la dictadura trabajaba en Tribunales y tuvo la posibilidad de presenciar una jornada del Juicio a las Juntas, añade que este fue posible porque el presidente Raúl Alfonsín "tuvo la visión de hacer las cosas de manera gradual, paulatina y creciente. Primero documentar todo, averiguar qué pasó realmente con todos los desaparecidos que era la gran pregunta que se hacia el país".
Consultados sobre el balance que hacen del trabajo que realizó la seccional local de la Conadep, ambos coinciden en que "fue muy necesaria y fue fundamental que no sea bicameral", al tiempo que lamentan que la Comisión no haya podido dar respuestas a todos los familiares de los detenidos desaparecidos que aún hoy, a 49 años del último Golpe de Estado, buscan a sus seres queridos.
El informe final se entregó al presidente Alfonsín el 20 de septiembre de 1984 y, siete meses después dio inicio el Juicio a las Juntas que se prolongó hasta el mes de agosto.
Durante los cinco meses en los que se realizaron las audiencias, de 530 horas en total, declararon 839 testigos en la denominada "causa 13". El tribunal estuvo integrado por los jueces León Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andrés D'Alessio, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz.
El fiscal fue Julio César Strassera, y su adjunto Luis Gabriel Moreno Ocampo, quienes utilizaron como base probatoria el informe de la Conadep.
La Cámara Federal finalmente dictó sentencia por 709 casos por los que fueron condenados Jorge Rafael Videla y Emilio Massera a reclusión perpetua; Orlando Ramón Agosti a cuatro años y seis meses de prisión; Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión; y Armando Lambruschini a la pena de ocho años de prisión.
Mientras que el tribunal absolvió a Omar Rubens Graffigna, Arturo LamiDozo, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya. La sentencia fue leída por León Arslanián, el presidente de la Cámara Federal, y se transmitió por Cadena Nacional.
Temas
Lo más
leído