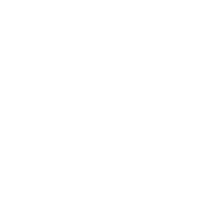Cincuenta años de la Universidad: de la identidad propia marcada por su edificio a los mitos que rodearon su construcción
Durante el auge económico de los años cincuenta, Mar del Plata comenzó a forjar el sueño de contar con una universidad pública. El empuje del empresariado local, sumado al deseo de las familias de que sus hijos pudieran estudiar sin dejar la ciudad, impulsó la creación de una institución clave para el desarrollo regional.
A fines de los años cincuenta, Mar del Plata atravesaba un intenso crecimiento económico y social, impulsado por el turismo masivo, la construcción y la pesca. Este desarrollo generó una demanda urgente de planificación y formación académica. La UCIP, representando al empresariado local, lideró la iniciativa de crear una Universidad Pública que respondiera a los desafíos de la ciudad. Así nació una institución con vocación humanista, orientada a formar y capacitar docentes y proyectar una futura Facultad de Medicina vinculada al Hospital Regional.
Todo ese esfuerzo se materializó oficialmente con el Decreto N.º 11723 del 19 de octubre de 1961, que creó la Universidad de la Provincia de Buenos Aires con la misión de formar profesionales en las áreas científica, técnica y humanística.
Pero, la universidad, apenas nacida, conoció prontamente la posibilidad de su cierre. A mediados de 1962, el incipiente proyecto pendía de un hilo por la falta de confirmación legislativa y un presupuesto insignificante. Una vez más, la sociedad marplatense alzó la voz, salvando a la institución. Pérez Aznar, constituido en el primer Rector, reafirmaría que, "A la luz de las necesidades de la juventud radicada en la región, su funcionamiento se justifica plenamente".
Casi en paralelo, la iniciativa privada también movía sus fichas. El primer Obispo de Mar del Plata, Enrique Rau, impulsó la creación de una universidad privada, avalado por la Ley de 1958 surgida tras el debate de "Laica o Libre". Nació así el Instituto Universitario Libre y, poco después, la Universidad Católica "Stella Maris". Por fin, la juventud local no tendría que emigrar a La Plata o Buenos Aires para cursar sus estudios superiores.
En 1963, la joven Universidad Provincial comenzó a dictar sus primeras clases con las Facultades de Ciencias Económicas y Arquitectura y Urbanismo, sumando después Ingeniería Técnica, Psicología, e incipientemente Ciencias Médicas.
Los Setenta: Crecimiento, tragedia y nacionalización
La década del 70 marcó una explosión académica. La oferta se diversificó con la creación del Instituto Superior de Turismo y, en 1969, el Departamento de Idiomas y la Licenciatura en Estudios Políticos y Sociales. El 4 de abril de 1970 tuvo lugar la primera Colación de Grados, un hito con relieve nacional, ya que se otorgó validez a los títulos de sus flamantes egresados en Arquitectura, Economía, Administración, Ingeniería Química y las nuevas Licenciaturas en Sociología y Antropología.
Sin embargo, el clima político nacional pronto se inyectó en la vida universitaria. En diciembre de 1971, la agitación cobró una víctima: la estudiante Silvia Filler fue herida de muerte por un balazo durante un enfrentamiento en la Facultad de Arquitectura. El doloroso hecho expuso a la comunidad en el centro del conflicto político que sacudía al país.
A pesar de la tragedia, la consolidación continuó. En 1975, un paso decisivo selló su futuro: la nacionalización de la institución. Por medio de la Ley N.º 21139, se creó la actual Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), integrando la estructura de la ex Universidad Provincial con la Universidad Católica "Stella Maris". El proyecto se había convertido en un gigante.
El impacto oscuro de la dictadura y el nacimiento del complejo
La llegada de la dictadura militar en 1976 supuso un golpe demoledor. Las restricciones se hicieron norma: cupos de ingreso limitados, cesantías de docentes y la dolorosa persecución, encarcelamiento o desaparición de miembros de los claustros.
Las áreas más afectadas fueron las Ciencias Sociales, catalogadas como "conflictivas". En 1977 y 1978, se decretó el cierre definitivo de carreras esenciales, como Filosofía, Sociología, Antropología, Ciencias Políticas y Psicología. La Facultad de Ciencias Económicas y Turismo se fusionaron y el Departamento de Salud Mental se disolvió. La universidad vivió sus años más oscuros bajo la intervención.
El latido de una nueva era académica resonaba en Mar del Plata. Era mediados de la década del 70, y la recién nacionalizada UNMdP se enfrentaba a un desafío que parecía inmenso: no tenía casa propia. La institución estaba atomizada, desparramada en múltiples sedes a lo largo de la ciudad, lo que forzaba a estudiantes y profesores a una constante travesía urbana.
En ese contexto de dispersión, la idea de un Complejo Universitario sonaba a una promesa maravillosa. Se trataba de concentrar diversas facultades en un solo conjunto edilicio, poniendo fin al incómodo deambular. Para lograrlo, la Universidad puso sus ojos en dos manzanas de un terreno con historia: la Quinta Mauduit.
Lo que hoy es un centro de estudios vibrante, antes fue un tranquilo predio de frutales. Se incorporaron esos valiosos terrenos, un sector tan interesante que aún conserva una casita histórica, la que está frente a la actual Facultad de Psicología, que en su origen servía para la maduración o el secado de duraznos y otros frutos. Esta pequeña joya, con su profundo subsuelo, es un testigo silencioso de la antigua vocación del lugar.
El diseño y la visión de un parque académico
El ambicioso proyecto fue concebido por un equipo de arquitectos liderado por el entonces decano Alejandro Villar Castex, junto a figuras clave como Herman Clinckspoor. La premisa fue audaz e innovadora para la época: construir un edificio que no fuera una fortaleza de cemento, sino un espacio integrado al verde.
Graciela Di Iorio, quien participó del diseño del complejo actual, señaló a 0223 que: “El proyecto se hizo recostando los edificios en tiras sobre la vía, cerrando con paredes de mampostería de ladrillos vistos hacia la vía para minimizar los ruidos. Todo el edificio se abre hacia los árboles, hacia el corazón de esas manzanas, para tener la posibilidad de ingresar a un parque, y a través de ese parque, ingresar a los edificios, que a su vez entre sí estaban conectados. Una de las ideas originales es que en un día de inclemencia de tiempo se pudiera atravesar de una punta a la otra sin tener que salir”.
Toda la estructura se abría, con grandes paños de vidrio, hacia el corazón de las manzanas, creando la sensación de ingresar a un parque de frutales con imponentes pinos y almendros para acceder a las aulas. “El equipo tuvo especial cuidado en conservar las especies más potentes, cortando solo algunas lambercianas (un tipo de pino de raíz superficial) que, por su altura y debilidad ante los vientos marplatenses, resultaban peligrosas”, aclara Graciela.
Otra idea central era la conectividad. Las facultades estarían unidas internamente y, si bien cada facultad tenía una característica propia, estaban conectadas, lo que permitía a estudiantes y docentes atravesar el complejo completo sin tener que salir a las inclemencias de un frío día marplatense.
El proyecto original, que se inició alrededor de 1977, se pensó inicialmente para solo dos niveles, hoy cuenta con ocho. Sin embargo, la estructura diseñada por el ingeniero Osvaldo Redivo resultó ser extraordinariamente robusta, casi sobredimensionada. Esta solidez se debió a una de las máximas del proyecto: la flexibilidad de uso. “Se pensaron plantas libres para que la universidad, por su naturaleza cambiante, pudiera modificar la disposición de aulas y oficinas sin comprometer el esqueleto del edificio. Esta previsión fue fundamental: si bien la idea inicial era que las facultades sin sede propia (Arquitectura, Derecho, Exactas y Económicas) estuvieran allí temporalmente hasta que se construyera un campus definitivo en el predio de Colón, la realidad fue otra. Nadie quiso irse. El entusiasmo por el nuevo espacio fue tal que se siguió construyendo hacia arriba, y el edificio, con sus ahora siete u ocho niveles, resistió a la perfección la carga”, señaló.
Los inicios de la obra, cuyos planos comenzaron en 1977, en una época políticamente turbulenta, generaron suspicacias que hoy son anécdotas y mitos. Por ejemplo, se destacaba que, por intromisión del gobierno de facto, el edificio se había construido con determinadas características que beneficiaban la represión y la vigilancia sobre el estudiantado y el profesorado que asistía: desde ser todo vidriado para verse desde afuera sus movimientos, el tamaño de sus escaleras, las aulas pequeñas y frágiles, así como la interconexión entre claustros.
La arquitecta especifica: “El concepto mismo del complejo es plazas de reunión, plazas donde uno se puede encontrar, abiertas, en ese ambiente de parque. Yo estudié Arquitectura en el edificio actual del Rectorado, muy urbano, un edificio reciclado de hotel. Estudiaba en el subsuelo con los caños de aguas servidas cayéndonos encima de la cabeza. Entonces, el paso a ese complejo para nosotros, que habíamos tenido condiciones tan extremas, nos parecía maravilloso. De hecho, en el proyecto se consideró hacer la parte de hormigón y todas las mamposterías, y simultáneamente en taller se estaban haciendo los muros cortina livianos que dan todos al parque, para que no fuera una fortaleza con la que uno se encontrara, sino que fuera algo más amigable, más liviano visualmente, muy bueno para controlar las inclemencias del clima. Las escaleras salen de manual, de las normas internacionales, para edificios de educación de esas características. Es decir, uno va al manual y ahí te dice qué tamaño tiene la escalera, que es el tamaño que tienen esas escaleras en todo el mundo. Con referencia a la transparencia, no era para que te vieran de afuera, era para poder disfrutar el parque. Para ver el verde”. Y agrega: “Al principio, la verdad, sufrimos mucho como proyectistas por esas cosas. Pero después, con el tiempo, cuando fuimos interactuando con gente de otras universidades que venían al complejo y les encantaba, ahí nos fuimos reconciliando un poco porque hicimos lo que nosotros creímos que era mejor, el mejor aporte”.
La pasión del equipo, empujado por la urgencia del rector de ese tiempo, el doctor Alfredo Navarro, hizo que se trabajara a un ritmo récord para la obra pública de la época. Los planos se hicieron en apenas tres meses. El esfuerzo fue ambicioso, con una inversión inicial de diez millones de dólares para el complejo. Pero su impacto se multiplicó cuando la obra coincidió con la decisión del Premio Nobel Luis Federico Leloir de invertir parte de su galardón en Mar del Plata. Esto permitió desarrollar el primer laboratorio, el Instituto de Investigaciones Biológicas (IIB), enriqueciendo para siempre el perfil científico de la Universidad.
Finalmente, una peculiaridad geológica terminó dándole un regalo a la Universidad: el antiguo cauce del Arroyo de las Chacras obligó a fundar los cimientos mucho más abajo de lo previsto, debido a vetas de talco en el subsuelo. Este imprevisto creó, de forma inesperada, un nivel inferior extra que fue aprovechado para instalar la Biblioteca Central, con su característica sala de lectura de techos vidriados.
—¿Qué recuerda de la inauguración dos años después, en 1979?
—Fue realmente impresionante. En esa época no era común asistir a inauguraciones, y esta en particular fue enorme, conmovedora. No solo por la magnitud del proyecto, sino por lo que significaba para todos nosotros. Recuerdo especialmente al doctor Navarro y su equipo: un grupo pequeño, pero muy decidido. Él venía del ámbito privado, lo que le permitió aplicar una visión rigurosa y eficiente para que la obra se concretara. Además, fue muy emotivo porque la Universidad Nacional nació de la Universidad Provincial, una institución pequeña, pero extraordinaria. Yo cursé toda la carrera de Arquitectura en la Provincial, y justo cuando estaba por recibirme, se nacionalizó. Lo que hacía especial a esa universidad era el grupo humano que la sostenía: personas con valores sólidos, comprometidas con su trabajo y con la educación. Ese día, ver a tantos compañeros que habían estado durante años en distintas áreas, como las contables, por ejemplo, fue conmovedor. Muchos no estaban acostumbrados a una obra de semejante escala. Nunca se había hecho algo tan grande en términos de infraestructura pública. Aprendimos juntos, luchamos juntos, y el día de la inauguración fue la culminación de ese esfuerzo colectivo. Lo recuerdo como un momento de profunda emoción, de orgullo compartido. La Universidad Provincial de Mar del Plata había surgido por iniciativa de comerciantes locales que no querían que sus hijos tuvieran que irse a estudiar a La Plata. Querían una universidad en su ciudad, y lo lograron. Luego, con la nacionalización, se dio un salto enorme en términos de crecimiento y oportunidades para Mar del Plata. Fue un hito.
El Complejo Universitario no fue solo un conjunto de ladrillos y hormigón, fue el salto de la pequeña, pero valiosa, Universidad Provincial a la escala y las oportunidades que la nacionalización le ofrecía a Mar del Plata, dotada de una infraestructura moderna y ambiciosa, concebida para crecer y resistir.
El regreso de la democracia y la recuperación de carreras y docentes exiliados
La vuelta a la democracia en 1983 significó el inicio de la normalización. Bajo el Rector Normalizador CPN Víctor Iriarte, se incrementó masivamente el ingreso de estudiantes y regresaron docentes que habían tenido que exiliarse.
Desde el retorno democrático, la Universidad ha ido recuperando gradualmente carreras que se cerraron en ese período: Psicología, Filosofía, Sociología, Ciencias Políticas, Ciencias de la Educación y, recientemente, Antropología y Medicina.
Con más del 70% de los cargos concursados, la Asamblea Universitaria eligió ese año al Arquitecto Javier Hernán Rojo como el primer Rector surgido de la elección de sus claustros, reelecto en 1988. Durante su gestión, la UNMdP aprobó su nuevo Estatuto en 1990, que definió su propósito de formar profesionales con el más alto nivel y promover la conciencia crítica en sus estudiantes. Además, se inició la expansión regional con la creación de los Centros Regionales de Educación Abierta y Permanente (CREAP).
Recientemente, se dio que, por primera vez en la historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), una fórmula integrada por dos mujeres conducirá el rectorado: la contadora Mónica Biasone asumirá como Rectora, mientras que la abogada Marina Sánchez Herrero será Vicerrectora de la Institución.
La historia de la UNMdP, marcada por el ímpetu económico de la ciudad, la lucha política y la tenaz resiliencia de su comunidad, se ha mantenido en el tiempo.
Leé también
Temas
Lo más
leído