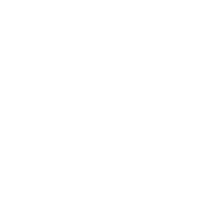La Odisea del Skua: El marplatense que cruzó el Océano para abrazar a sus padres en pandemia
Tras una travesía épica de casi tres meses, en la que desafió la inmensidad del Atlántico y el cierre global de fronteras, el navegante argentino Juan Manuel Ballestero regresó a casa. Su propósito era simple, pero urgente: reencontrarse con sus padres, Carlos y Nilda, tras el estallido de la pandemia.
El pequeño velero de menos de diez metros de eslora, bautizado como el "Skua", rompió la bruma de un fuerte temporal de lluvia. En medio de un silencio cargado de emoción, Ballestero atracó en la boya de cortesía del Club Náutico de Mar del Plata. Era el fin de un viaje en solitario que se extendió por más de 8.000 kilómetros desde las costas de Portugal.
Cuentan que Ballestero, de 47 años, se paró sobre la cubierta, alzó los brazos hacia el cielo gris de la ciudad, desbordado de alegría y alivio. Desde el espigón, su hermano y un puñado de amigos lo saludaban con vítores, mientras el personal del club miraba con respeto al aventurero que acababa de hacer lo impensable.
Minutos antes de ingresar a la terminal marítima, con la silueta familiar de los edificios marplatenses recortándose en la costa, el navegante grabó un breve video que envió a sus seres queridos. Su voz, entrecortada por la emoción, resonaba con un triunfo íntimo: “Lo he logrado. ¡Vamos, el Skua, el Skuita, una nave!”.
—¿Qué recuerdos te trae aquella experiencia hoy en día?
—A esta altura, lo que siento es mucha bronca. Bronca por cómo nos robaron con esa pandemia, por cómo nos vacunaron, por cómo me hicieron cruzar el Atlántico. Fue, creo yo, una gran jugada global, una puntada para todo el planeta. Ahora que ya pasó el tiempo y entendemos mejor lo que ocurrió, la bronca se mezcla con una especie de resignación. En lo personal, también hubo algo de felicidad: pude ver a mi viejo y a mi vieja, que en ese momento era lo que más me preocupaba. Eso me dio algo de paz. Pero, en definitiva, queda como un recuerdo agridulce. Nos empujaron a tomar decisiones que quizás no eran necesarias. No sé si todo lo que hicimos tuvo sentido para lo que realmente fue la pandemia. A mí, por ejemplo, me dejaron varado dos años en Canarias, solo para poder mover el barco. Estuve con papá, con mamá, y eso estuvo bien. Pero también pienso en todo lo que pasó en Argentina durante esos dos años de encierro. Fue durísimo. Por eso, la verdad, no quiero volver a escuchar la palabra “pandemia” nunca más. Y espero, de corazón, que no venga otra.
La decisión de zarpar y el reencuentro ansiado
La odisea comenzó el 24 de marzo, cuando Juan Manuel zarpó de la isla de Porto Santo, en el archipiélago de Madeira. El mundo se cerraba ante el avance del COVID-19. La opción de un vuelo se esfumó. Sin dudarlo, tomó la decisión más audaz: navegar 5.200 millas náuticas en línea recta para estar cerca de sus "viejos", su padre Carlos, un excapitán de pesca de 90 años, y su madre Nilda, de 82.
Fueron 85 días de soledad en alta mar, enfrentando calmas interminables y navegando por un océano hostil. Hubo escalas técnicas forzosas en Brasil y Uruguay, donde tuvo que lidiar con autoridades sanitarias y percances en su pequeña embarcación. Pero el objetivo se mantuvo firme: llegar a tiempo para celebrar el Día del Padre con su familia.
Al llegar a su ciudad natal, Ballestero fue notificado de que debía cumplir con catorce días de cuarentena obligatoria a bordo del velero. Sin embargo, la fortuna y la amistad intervinieron: un empresario pesquero amigo, conmovido por la gesta, ofreció pagar un hisopado privado para acelerar su desembarco. El resultado fue, obvio, negativo (venía de estar 85 días solo en el mar).
—Y en el trayecto, ¿qué ibas escuchando? ¿Sintonizabas radio de Argentina o de España?
—No, escuchaba la Radio Nacional Española. Tenía un equipo BLU, un receptor que no me permitía hablar, pero sí escuchar. Podía sintonizar frecuencias, aunque era bastante limitado. Recién al mes y medio logré captar la señal española. Antes, lo que agarraba eran emisoras de Francia, algunas que hablaban desde Argelia, en idiomas que ni entendía, y el inglés, que lo escuchaba todo el mundo. Era todo muy intermitente, hasta que finalmente enganché la española... y ahí me quería pegar un tiro. Escuchaba todo lo que pasaba, las muertes, el COVID, el estado de alarma. La radio no ayudaba en nada. Y encima, no tenía idea de lo que me iba a encontrar en Argentina. No podía escuchar nada de allá, no llegaba la señal. Solo cuando crucé el Ecuador y entré al hemisferio sur empecé a captar algunos tangos. Pero antes de eso, nada. Argentina está más abajo y no se escucha.
—¿Eso te afectó emocionalmente?
—Muchísimo. Todo ese estado de alarma, las noticias constantes, me presionaron la cabeza. Pensaba: “¿Qué va a pasar con todo esto? ¿No se termina nunca?”. Yo creía que en los tres meses que duraba el cruce se iba a calmar todo, pero no. Al contrario, parecía que se reforzaba cada vez más.
Pero el ansiado final se concretó un emotivo sábado por la tarde. El primer abrazo no se dio en tierra firme, sino sobre la cubierta del "Skua". Carlos, el padre de 90 años y veterano del mar, se acercó al amarradero para buscar a su hijo y acompañarlo a casa.
“Emoción” y “felicidad” fueron las únicas palabras que el navegante pudo articular al pisar suelo argentino. Superado el protocolo, y a salvo de cualquier riesgo, Juan Manuel pudo al fin sentarse a la mesa con sus padres. La aventura había terminado. La recompensa, un simple y cálido almuerzo familiar.
Para Juan, esta era la segunda vez que cruzaba el Atlántico. Ya lo había hecho antes, pero esta vez fue distinto. Salió como un mandado urgente: “Agarré el velero y me lancé al mar. Tenía su épica, claro, pero no se lo recomiendo a nadie. Cruzar el Atlántico solo, sin saber demasiado sobre tu embarcación, es una experiencia que te pone al límite. En ese momento, con el mundo patas para arriba, pensé: si no creo en mí, no creo en nadie. Ya conocía el camino, lo había recorrido antes, y por eso me embarqué”, contó.
—¿Cómo se vive ese silencio absoluto en medio del Atlántico? Más allá de las circunstancias, ¿cómo se siente realmente?
—El mar tiene un silencio que te ensordece. Es total, profundo. Y ahí, en medio de la nada, te das cuenta de algo brutal: encerraste tu propia libertad. No podés ir a ningún lado. Estás ahí, flotando, sin escape. Y eso, para un navegante, puede hacer mella. La calma, que muchos idealizan, es en realidad desesperante. Perdés el control absoluto. No haces nada. Solo esperas. Y mientras tanto, empiezas a consumir lo que tenés: la comida, el agua, los recursos que deberían durar mucho más. Es una situación agotadora. Te desgasta física y mentalmente. Por eso, cuando finalmente apareció el viento, fue como si me devolvieran la vida. La alegría se me metió en el cuerpo, y empecé a navegar a toda velocidad. Todo cambió. Ahí está la paradoja: sin la calma, no valoras el impulso. Siempre tiene que haber algo malo para que lo bueno se sienta útil. Sin esa quietud desesperante, no apreciás el movimiento. Y cuando lo ves del otro lado, entiendes que esa es la enseñanza más profunda del mar.
La historia de Juan Manuel Ballestero no es solo una crónica de navegación. Es la prueba de que, ante la distancia impuesta y la incertidumbre global, el amor de un hijo puede trazar el rumbo más largo y audaz del mundo. Su gesta se inscribe en la memoria de Mar del Plata como un faro de determinación: la demostración épica de que no hay frontera, ni océano, capaz de detener la voluntad de volver a casa.
Leé también
Temas
Lo más
leído