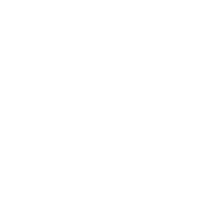El rescate del Borges conferencista por una marplatense
La faceta de Borges como conferencista es una dimensión poco explorada del escritor más emblemático de la Argentina. En los últimos años, sin embargo, ha comenzado a revelarse gracias al riguroso trabajo de numerosos investigadores. Entre ellos se destaca la marplatense Mariela Blanco, cuyo aporte ha sido clave para iluminar esta faceta pública y oral del autor, hasta ahora relegada frente a su obra escrita.
“En el caso de Borges, realmente no se quedaba quieto, viajaba mucho para dar sus conferencias. Pero no solo iba a Texas o a Harvard, sino a cualquier lugar del país al que lo invitaran, y eso me parece muy interesante”, comienza diciendo la doctora en Letras Mariela Blanco.
Y lo cierto es que la figura del conferencista le sienta muy bien a Jorge Luis Borges. Y no solo por su desempeño, ya registrado en libros como El habla de Borges (Eudeba, 2025) o Cuadernos y conferencias, material realizado en colaboración entre especialistas de Argentina, Canadá y Estados Unidos, e impulsado por el Borges Center de la Universidad de Pittsburgh. Sino también porque ese rol le atraía como parte esencial del escritor. De hecho, si uno revisa las biografías de los escritores que más lo marcaron, como Wilde, Kafka o Bernard Shaw, Borges notaba en ellas un rasgo común: la figura del conferencista. Era frecuente que hicieran giras o que cruzaran el océano para hablar ante públicos nuevos. Dickens, Shaw, Wilde… todos ofrecieron conferencias. Incluso Coleridge, cuya faceta como orador también destacaba. Borges conectaba esos detalles, pequeñas señales que revelaban una belleza sutil: el escritor no solo como creador de textos, sino como una voz que se proyecta en el espacio público.
Mariela Blanco agrega: “La gente está acostumbrada al último Borges, al sabio, el viejo, el que iba al exterior. Pero nos olvidamos de que hubo muchos Borges: el joven, el pendenciero, el que vamos leyendo como por fragmentos y reconstruyendo. Este Borges que ‘pateaba la patria’ es el que quizás menos podíamos imaginar. A nosotros también nos sorprendió la cantidad de kilómetros y los lugares a los que fue, porque no son lugares centrales. Desde luego que la mayor cantidad de conferencias las dio en Capital Federal, en Córdoba o en Rosario, es decir, lugares centrales, pero al mismo tiempo que haya ido a Nogoyá o a Resistencia, no por desmerecer esas ciudades, desde luego, pero son ciudades un poco más recónditas o fuera del circuito, es muy relevante. Claro que cobraba por ir, porque dar conferencias era su trabajo, pero más allá de eso, me parece que esto también reconecta a Borges con el país, que es una deuda que siempre tenemos pendiente. Siempre estamos achacándole que no fue suficientemente argentino porque miraba al exterior, y esto revela muy bien que recorrió de forma frecuente el interior del país también”.
—Totalmente. Al principio, lo que más llamaba la atención eran los lugares a los que iba, porque no eran universidades. Incluso en ciudades grandes y reconocidas no se presentaba en ámbitos académicos, sino en clubes, teatros, casas de cultura o espacios gestionados por amigos vinculados al mundo intelectual. Eso me pareció muy revelador. Luego, su gusto por viajar en tren…
—Muy acertado lo que decís respecto del tipo de instituciones. Siempre cuento que empezamos por ver qué conferencias dio, cuántas conferencias dio y en qué años y de qué habló. Después tuvimos que empezar a diversificar la cantidad de cosas a las que prestarles atención. Porque como decís, sí, a Uruguay iba a la universidad o al paraninfo de la universidad, pero también lo tenemos en bibliotecas populares, hoy en día tan golpeadas, que fueron una fuente cultural muy importante, un lugar de encuentro y de lectura. Es decir, una cantidad de instituciones y de redes institucionales que tenían que ver con la cultura.
Entre las personalidades reconocidas que impulsaban las conferencias de Borges por el país, vale destacar, entre otros, a Victoria Ocampo y a Bernardo Canal Feijóo, quien le organizaba todos sus viajes hacia el norte del país: Tucumán, Resistencia, Santiago del Estero, entre otras localidades. Para Borges, más allá de las conferencias en sí, todo esto era una experiencia que acumulaba. De ellas dejó constancia, no solo en apuntes, sino también en las muchas postales que le enviaba a su madre desde esas localidades.
—Más allá del contenido específico, que es sorprendentemente diverso —filosofía, poesía, historia, incluso una charla sobre Nietzsche sumamente interesante—, lo que me interesaría preguntarte es cómo crees que se integran estas intervenciones orales en el conjunto de su producción. ¿Cómo se mide su valor dentro de su legado literario? ¿Qué lugar ocupan las conferencias dentro de la obra de Borges?
—Es otra de las hipótesis que ha ido surgiendo a medida que la investigación avanzó. No es lo mismo arrancar una investigación con 24 conferencias que 10 años después ver que eran 400. Y no es lo mismo no tener contenido de esas conferencias y resignarse a eso, que de repente aparezcan los manuscritos de los cuadernos, que eran las notas preparatorias, y con suerte algún que otro curso en transcripción. Entonces, empezás a ver, y eso tiene que ver mucho también con el libro que sacamos, Cuadernos y Conferencias, y también con el material que acabo de recuperar del Curso de Literatura Inglesa y Norteamericana que corresponde a las clases que Borges dio en Mar del Plata. Muchos me han preguntado si eso es obra o no es obra. Yo creo que, sin duda, lo es, que es un rescate, pero entiendo adonde va tu pregunta y es bárbaro. A ojo de buen cubero, podemos decir que el Borges oral, o sea, para englobar cursos, conferencias y charlas, representa un 30% más o menos de la obra de Borges. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cómo no incluir la oralidad, todo este trabajo que Borges se tomó para dar cursos, clases y conferencias, dentro de su obra? A mí no me cabe duda: la respuesta es que sí. Esto reacomoda la obra de Borges.
—Esto me llevó a pensar en otra cuestión, especialmente al leer las clases de literatura inglesa y norteamericana que Borges dio acá. Me preguntaba cuánto había de improvisación en esas conferencias. Porque, más allá de su dominio absoluto de los temas, algo que demuestra constantemente, las exposiciones tienen la forma de textos escritos, casi como si fueran capítulos de un libro. No sé qué te pasó a vos al acceder a muchas de ellas, pero yo me preguntaba si se podía detectar alguna línea de espontaneidad, algún momento en el que se desviara o se le escapara algo, o si realmente tenía todo pensado, todo armado y estructurado desde el principio. En varios casos, claramente estaba leyendo un texto. Y eso abre la pregunta: ¿cuánto de oralidad había en esas conferencias y cuánto de literatura ya premeditada?
—Es muy linda esa pregunta. Da justo en el centro de lo que estoy pensando y desarrollando ahora. Incluso la palabra que usás, improvisación, es clave. La usamos mucho, tanto en el libro como en los cuadernos de conferencias. Te la tomo porque yo mismo la utilicé muchísimo. La idea era esa: partir de un guion y, desde ahí, permitir cierta improvisación. Pero ahora, al mirar más de cerca, creo que voy a tener que revisar el uso que hacemos de ese término. Y con eso ya empiezo a responderte: en Borges, casi nada parece realmente improvisado. Es fascinante pensarlo así. Un ejemplo que me hacen mencionar seguido es cómo voy a continuar con lo que estoy trabajando ahora. El próximo libro será la edición de los cursos que encontramos, y tenemos los manuscritos de esas clases. Eso me permite ver qué anotaba Borges y qué decía efectivamente en al menos una ocasión. Siempre insisto en que la oralidad es efímera, y que cada presentación es una versión distinta de ese guion que Borges preparaba. Hay casos muy reveladores, como el que mencionaba antes: tenemos las notas de una clase de 1949 y luego conferencias posteriores sobre el mismo tema. Eso permite ver qué repetía, qué modificaba, qué agregaba, aunque casi nunca agregaba demasiado, y así se empieza a delinear un sistema. En este caso en particular, que es precioso, contamos con el manuscrito del curso y una versión dactilográfica de lo que dijo ese día. Con todas las limitaciones que eso implica, el trabajo que surge es comparativo: qué anotó, cómo lo actualizó. Y ahí me llevé muchas sorpresas. Incluso se podría calcular qué porcentaje de lo dicho ya estaba anotado, y te diría que es un 80%, lo cual es muchísimo. Pero lo más interesante es lo que vos señalás: cómo lo anotó y cómo lo desarrolló. Ahí aparece lo que podríamos llamar “improvisación”, aunque en dosis muy pequeñas. Hay un ejemplo que me encanta. En sus clases, como buen escritor, Borges cuidaba mucho las aperturas y los cierres. Y en lugar de terminar con un simple “nos vemos la clase que viene”, hacía algo muy suyo, muy de sus ficciones: un ejercicio de imaginación. Estaba hablando de la biografía de Kafka y abría con esa gran cuestión testamentaria: ¿qué habrá pensado Kafka al pedirle a Max Brod que quemara sus papeles? ¿Lo deseaba realmente? Y comenzaba a especular. Uno podría pensar que ese momento fue espontáneo, una asociación libre. Pero no: estaba anotado. Y eso me fascinó. Ese gesto de imaginar qué habría pensado Kafka, que parece una expansión especulativa, estaba cuidadosamente previsto.
—Es genial, porque me hace pensar mucho en la figura de los epítetos de Homero como reglas mnemotécnicas. Acá esas anécdotas eran para no perder el hilo. Es decir, organizaba sus clases con sumo cuidado, en parte para no olvidar lo que quería decir. Y eso me lleva a otra cuestión: el diálogo entre memoria, oralidad y poética…
—Exactamente. Creo que va por donde vos lo planteás, que hay ahí una serie de técnicas mnemotécnicas en juego. Y esto nos conecta directamente con una de las conclusiones de Cuadernos y Conferencias: ¿por qué Borges anotaba con tanto detalle? Al principio pensábamos, y no es algo que haya que descartar, que lo hacía por temor a la improvisación, a la exposición oral. Es algo que nos pasa a todos: cuando empezamos a hablar, nos automatizamos, perdemos el hilo. Y Borges, en sus primeros años como conferencista, anotaba todo justamente por eso. Pero hay otra circunstancia que no podemos pasar por alto: estamos hablando de los años 1949, 1951, 1952, y Borges ya sabía que estaba perdiendo la vista. En 1955 quedaría ciego definitivamente. Entonces, más allá de que tomara apuntes para sus clases, lo que realmente llama la atención es la marginalia: los márgenes llenos de anotaciones precisas. Tenía un sistema muy riguroso, donde consignaba el nombre del autor o la obra, y el número de página correspondiente. ¿Y por qué ese nivel de detalle? Bueno, ahí entran varios factores. Por un lado, Borges no tenía una biblioteca personal completa en su casa, así que muchos de los libros que consultaba estaban en bibliotecas públicas o institucionales. Por otro, trabajaba con una enorme cantidad de fuentes, lo que hacía necesario registrar con precisión cada referencia. No es lo mismo tener acceso directo a tus propios libros que depender de bibliotecas externas. Pero lo más importante es esto: todo ese material se volvería fundamental con el tiempo. Borges repetía temas, volvía sobre ciertas ideas, y reutilizaba sus investigaciones en distintas clases. Por eso, lejos de la improvisación, cada conferencia estaba escrita, pensada y preparada con un nivel de profundidad notable. Consultaba muchísimas fuentes, dedicaba tiempo real a investigar. Claro que la memoria lo ayudaba, eran textos que había leído, ideas que ya conocía, pero no podemos olvidar que todo estaba conectado. Él leía y, al final de los libros, anotaba las páginas que le habían interesado. Luego, en sus manuscritos, consignaba referencias específicas: por ejemplo, “la vida de Schopenhauer, página tal”. Había todo un sistema para rastrear la cita que le había disparado una idea. Y eso, más que una técnica de improvisación, es una arquitectura del pensamiento.
“De la biblioteca al tren, los auditorios y paraninfos: así podría resumirse la rápida conversión de Borges en una especie de rapsoda moderno que recorría las distintas instituciones culturales de las provincias, Buenos Aires y Montevideo para ganarse la vida. Un nuevo oficio que se presentó como un desafío al tener que enfrentar su temor a hablar en público, que en 1945 se resolvió con un lector, José Pedro Díaz, que dijo las palabras en su nombre en su primera conferencia en Montevideo”, cuenta Mariela Blanco en las palabras preliminares del libro El habla de Borges.
En este sentido, surge una figura distinta de Borges, la de alguien que empieza a considerar el impacto de su palabra en vivo, que se enfrenta al público sin la mediación del papel y que adapta su discurso a ese nuevo escenario. Los viajes, lejos de ser anecdóticos, implican un cambio en su modo de circulación como intelectual, y revelan una disposición a explorar territorios más allá del circuito habitual.
El trabajo de Mariela Blanco y todo el equipo que llevó adelante esta investigación busca abrir nuevas líneas de reflexión sobre el lugar que ocupan las conferencias dentro del universo borgiano, no solo como antecedentes de textos ya conocidos, sino como piezas con identidad propia, marcadas por su contexto y por las condiciones de su producción. La ausencia de registros sonoros o audiovisuales obliga a reconstruir estos momentos a través de fuentes indirectas, reseñas, notas periodísticas, testimonios, que, lejos de ser menores, ofrecen valiosas pistas para comprender el gesto oral de Borges.
Un Borges que todavía sigue sorprendiendo y, sin dudas, con mucho más para dar.
Leé también
Temas