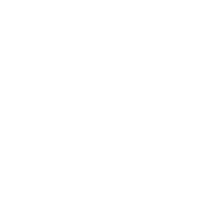Carlos Ríos: ¿Por qué escribimos? Como resistencia para que nuestros tiempos no sean dominados por los tiempos de otros
Carlos Ríos es escritor, editor y crítico literario. Muchos de sus libros han sido publicados en distintos países y sus textos han sido traducidos al portugués, inglés e italiano. Actualmente, lleva adelante su proyecto editorial Oficina Perambulante.
En mi caso, ingresé a su mundo a través de Cuaderno de Pripyat (Entropía, 2012), una historia donde Malofi —como lo llama Fridaka, su amante, con quien intercambia mensajes electrónicos— sigue el rastro de su familia muerta en el accidente nuclear de Chernóbil el 26 de abril de 1986, cuando tenía algunos meses de vida. Pero los mundos de Carlos Ríos son muchos.
Nos sentamos frente a frente y él solo pide un vaso con agua. Sobre la mesa, cinco o seis libros de su autoría, pero él solo se detiene en el último: Diario de los chapuzones (Bosque energético, 2024).
—Contame un poco sobre la experiencia de la editorial artesanal. ¿Qué te empujó a eso?
—Bueno, Oficina Perambulante, en realidad, fue un proyecto que nació de la combinación de hacer libros artesanales y el deseo de compartir mi biblioteca. Después, vinieron algunos clásicos que rescaté y, luego, llegó el interés por publicar a la gente que está escribiendo ahora, algo de la literatura más o menos emergente. Por supuesto que también es una plataforma de experimentación, tanto en la producción como en la edición. Se trata de juntar la materialidad de la producción escrita con la materialidad del libro.
El resultado es, claramente, un ensamble que no se da en la edición industrial del libro hoy en día. Uno escribe su libro en la computadora, lo manda a un editor, en la editorial lo mandan a maquetar, alguien diseña, también lo imprime y alguien lo traslada hasta las librerías. Alguien lo acomoda y alguien lo vende. “Generalmente, es muy probable que todas esas personas no se conozcan nunca en sus vidas. O se conocen algunas y otras no. En cambio, en la edición artesanal, primero concentrás muchos de esos roles del quehacer editorial, entonces muchos de esos roles los hace una sola persona, en este caso, yo” —describe Carlos—. Y agrega, “Es una experiencia donde la escritura también juega su papel. Me gusta esa convivencia entre la zona industrial y una zona más experimental, artesanal”.
Carlos Ríos se hizo editor gracias a su experiencia en la actividad durante su estadía en México, donde vivió más de ocho años. Allí descubrió que la materialidad de la página también es primordial a la hora de crear, que es tan importante como las palabras que van apareciendo, como la historia que se cuenta.
—¿Y cómo se da esa combinación?
—En el caso de la poesía, trabajo junto a los autores el corte del verso, hay decisiones estéticas que tomar ahí, y en el caso de las novelas, bueno, uno va alargando o acortando los capítulos según esa cuestión gráfica también. Por ahí te quedan dos líneas vacías y se termina el capítulo y las llenás, o quitás en otros casos para que coincida también. Lo interesante es que esto pareciera contravenir un poco la razón de la escritura, que es la transmisión de ideas, pensamientos, acciones, acontecimientos e intuiciones biográficas, históricas, económicas, políticas. Porque, ¿cómo se va a poner uno a contar renglones sin pensar en lo más importante que es lo que llamamos eventualmente contenidos? Yo trato de ensamblar todas esas experiencias de construcción y el resultado son los libros míos que van apareciendo por distintos lugares.
—¿Podés describirme, si se puede, la sensación del armado, la tapa, de darle ese lugar al texto después de todo este trabajo que hacés? ¿Qué se siente?
—Bueno, yo trabajo mucho con cartones. Cartones de tipo americano, que son los de las cajas de alfajores o golosinas, no es el cartón corrugado. Y, muchas veces, la memoria de la recolección queda adherida a la tapa. Quiero decir que, más allá de una cuestión gráfica, que a veces tiene que ver, pero a veces es la memoria la que manda, porque yo puedo decir: “Esto lo recolecté en tal lado, esto en tal otro”. Está la memoria del consumo, del producto que encerraba esa caja y también aparece como una evidencia de los cambios históricos de esas cajas o de esos consumos. De todo eso se va impregnando la materialidad de la construcción, también van siendo leídas por quien lee esos libros y van dejando un rastro, un mensaje, una huella, ¿no?
Esta historia comienza cuando Carlos Ríos debía presentar una novela que se publicó en Mar del Plata, Un día en el extranjero. “Para entregar la última versión, eran capítulos muy cortos, yo mismo hice una maqueta, la imprimí y le puse una tapa para ver cómo iba a quedar el libro para la publicación. Me gustó y ahí empecé a hacer otros libros. Primero, algunos relatos míos, pero también después cosas que me interesaban a mí, un poco mis filiaciones literarias. Y ahí se empezó a constituir ese proyecto, ya decididamente, más artesanal”, recuerda.
—¿Y cómo fue la primera impresión de la gente? Porque la mayoría está acostumbrada a pagar por un libro del formato tradicional, no del tipo artesanal…
—Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque, por un lado, hay algo de lo celebratorio, porque hay algo de la proximidad de la hechura, en la forma de hacerlo, que muestra que puede ser replicado fácilmente y queda la sensación de que ese libro está más al alcance de la mano que muchos otros. Es decir, primero la sorpresa, pero luego también está, no como amonestación, pero sí aparece, sobre todo en el ámbito literario, de aquellas personas que tienen las expectativas de publicar libros más industriales o en grandes editoriales, el pensamiento: “No te estás desviando un poco de tu carrera de escritor”. Como que esto es un desvío, como que te salís del camino y agarrás por una colectora.
Carlos Ríos explica también que, a la hora de producir un texto con esas condiciones, él lo vive y lo piensa como “Una adaptación al formato, pero también como entregarle al formato lo que el formato requiere. No ceñirse a una estructura, sino entender qué es lo que ese material te demanda. Esos materiales te van llevando el libro a otras escenas”.
—¿Uno escribe con su cuerpo también?
—Yo creo que sí. Sobre todo, en la experiencia de la fabricación de libros artesanales. Ahí te queda claro que el cuerpo escribe, creo que es la zona más clara para ver que el cuerpo está escribiendo también. Pero tengo la sensación de que, cuando uno está leyendo, también el cuerpo está escribiendo. Porque vos estás leyendo y te recostás, te tirás en el piso, en la arena, en la plaza, en el colectivo inclinado sobre el libro, todo eso repercute, de algún modo, en la reescritura que estás haciendo de ese libro que estás leyendo.
—Carlos, ¿por qué te parece que seguimos escribiendo, pudiendo hablar?
—Creo que hay algo que tiene la lectura y que también tiene la escritura, y que en este momento es un elemento que ya empieza a sonar como distópico en el siglo XXI, que tiene que ver con el ejercicio del tiempo. Cuando uno escribe, necesita tiempo para escribir una novela o escribir poemas o un cuento. Hay mucho pensamiento en torno a esa escritura. Entonces, necesitás tiempo. Y es un tiempo que se roba, no sé, a tu trabajo. En mi caso, que soy docente, le robo tiempo a la docencia. Necesitás tiempo. Al tener un libro en las manos es un tiempo sin celular, sin hablar con otras personas, aunque considero que leer es estar hablando siempre con otras personas, porque hay una esencia colectiva, comunitaria al leer, al escribir. Pero es una conversación diferida y larga. Es una charla sostenida que puede durar mucho tiempo. Y esas charlas sostenidas son muy difíciles de sostener en otros aspectos de la comunicación escrita. Pensemos en WhatsApp, en las redes, donde todo es fragmentario y siempre todo es veloz. ¿Por qué escribimos? Es una buena pregunta. Creo que como resistencia para que nuestros tiempos no sean dominados por los tiempos de otros.
La charla se extiende. Carlos no deja de explorar su cotidianeidad con la literatura y eso es maravilloso. Hablamos de Falsa familia, el libro donde relata la experiencia de un profesor que da talleres de lectura, escritura y producción editorial en cárceles bonaerenses. “Casualmente, en ese libro busqué poder decir lo indecible de la experiencia”, dirá.
Estonia, El artista sanitario, Manigua, Cuaderno de Pripyat y Cielo ácido; el ensayo Ecosistema de los libros cartoneros y los libros de poemas Un shock póstumo, La recepción de una forma y Perder la cabeza, son apenas algunos de sus textos editados. Participa también en distintas publicaciones literarias y asiste a ferias de libros con el resultado de Oficina Perambulante.
Carlos Ríos es alguien que entra y sale de los libros constantemente. De los que lee, de los que escribe, de los que hace. Carlos Ríos es alguien que está seguro de que las bibliotecas deben volver a su espíritu abierto, incluso las personales, las domésticas, aquellas que cada vez se están volviendo más privadas y cerradas. “Me gusta decir que, en nuestras casas, deberíamos tener bibliotecas de no más de 200 libros. Y que, cada 3 o 4 meses, venga un camión y los cargue y se los lleve, pero te deje 200 más de otra biblioteca. Así tendrás el tiempo para procesarlos y luego seguir recorriendo otros. Los libros deben estar circulando por ahí…”, asegura.
Leé también
Temas
Lo más
leído