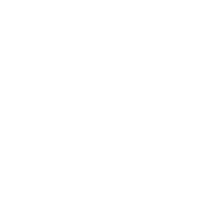Canteras de Batán y Chapadmalal: un legado a fuerza de “pinchotes” y “marrón” que se trasladó a la vida cotidiana
En el corazón de la provincia, donde comienzan las primeras elevaciones de la sierra, surge un pasado forjado a golpe de martillo y dinamita. Es la historia minera del periurbano de Mar del Plata, Una actividad que abrió las puertas a una nueva era de progreso.
“Las tierras de Chapadmalal no solo podían producir el mejor trigo y la mejor carne del mundo. A principios del siglo XX en tierras del estanciero Gregorio Viera comenzó a extraerse piedra para la construcción”, sostiene el profesor de Historia Alberto Subiela en el capítulo Chapadmalal, pueblo chico historia grande, del libro Estación Chapadmalal. Un pueblo minero (Eudem – 2025).
A finales del siglo XIX, la relativa calma social y política en la provincia de Buenos Aires allanó el camino para la explotación de recursos naturales. Inversores, tanto locales como extranjeros, vieron en la roca una oportunidad de oro. Así, empezaron a surgir campamentos y, con ellos, comunidades que daban vida a la zona.
La minería no solo extraía la piedra, la actividad actuaba como un catalizador. El auge del sector demandó nuevas infraestructuras: caminos, viviendas y servicios que, a su vez, estimulaban el comercio y la agricultura. Los pueblos mineros, como Batán y Estación Chapadmalal, florecieron en torno a sus canteras, convirtiéndose en el epicentro de un crecimiento que se sentía en cada rincón.
La piedra que construyó la ciudad y sus símbolos
La historia de las canteras en Estación Chapadmalal es el pulso del desarrollo urbano de Mar del Plata. Desde 1910, la demanda de materiales para obras públicas y civiles hizo de la zona un centro de producción. La ortocuarcita, una roca de la Formación Balcarce conocida por su dureza, fue el primer tesoro extraído. Al principio, la labor era casi artesanal, con familias como los Viera gestionando pequeñas explotaciones. Los bloques que obtenían construyeron escolleras, edificios y cimentaron la expansión de la ciudad.
Las primeras canteras eran un testimonio de la pura labor manual. Con herramientas rudimentarias, los obreros libraban una batalla diaria contra la roca. Su arsenal se reducía a pinchotes y un marrón, una enorme maza de acero que, impulsada por brazos fuertes, partía la piedra en grandes bloques. La tarea continuaba hasta reducirlos a piezas manejables que luego eran subidas a las chatas playas. Con su inmensa fuerza, los caballos eran los encargados de arrastrar el material hasta la estación de tren de Estación Chapadmalal, llamada igual que el pueblo, un punto crucial que marcaba el fin de un ciclo de esfuerzo y el comienzo de la logística.
Por su parte, la tierra de la zona guardaba otros secretos. En 1913, un campamento de franceses se instaló en el Paraje La Florida persiguiendo el sueño del petróleo. Su búsqueda fue infructuosa, pero décadas más tarde, misteriosas perforaciones en la zona darían fe de su paso, un recuerdo de una fiebre dorada que nunca se concretó.
El punto de quiebre fue la década de 1920, cuando la actividad se consolidó. Con el crecimiento urbano de Mar del Plata, muchas canteras que estaban dentro de la ciudad tuvieron que cerrar, empujando a los mineros hacia las afueras, a Batán y Chapadmalal. Este desplazamiento no fue un freno, sino un acelerador. Nombres como Kurt Hermann Wachnitz, con su cantera Sudatlántica, se volvieron sinónimo de progreso. De hecho, fue de esa misma cantera de donde se extrajeron, en 1951, los dos grandes bloques de piedra que luego se convirtieron en los icónicos lobos marinos de la rambla de Mar del Plata.
A pesar de la aparición de la empresa Cerámica del Plata en 1930, el progreso era lento. La falta de infraestructura, la ausencia de electricidad y la escasez de mano de obra eran obstáculos monumentales. La vida rural, volcada a la agricultura, dejaba un vacío que fue llenado por inmigrantes, principalmente de Montenegro, Italia y España, quienes llegaron para aportar su fuerza a las canteras.
La tecnología se abrió paso: los camiones comenzaron a reemplazar a las chatas y los martillos neumáticos, junto con la dinamita, transformaron la extracción. El ruido de las explosiones se convirtió en la banda sonora de la zona, un eco constante del progreso. El profesor Subiela sostiene en Estación Chapadmalal. Un pueblo minero que: “Los efectos fueron muy visibles en el crecimiento de la ciudad, dando paso a la construcción de obras que aún están vigentes, como el actual palacio municipal, el parque San Martín, y la nueva rambla con el edificio del casino, diseñado por el arquitecto Bustillo. Precisamente esta obra demandó una gran cantidad de piedra (…)”.
En los años 40, gigantes como Canteras Yaraví S.A. y Dazeo Hermanos se unieron a la lista, ampliando la producción y cimentando a la zona como el epicentro minero de la región. La demanda de mano de obra se disparó, atrayendo a miles de trabajadores, en su mayoría chilenos con experiencia minera.
El auge, el declive y la conciencia de un legado
Las décadas de los 50 y 60 marcaron el apogeo de la industria. En ese entonces, las canteras se explotaban en niveles de gran profundidad, con frentes de labor de hasta 200 metros de extensión y alturas de aproximadamente 7 metros en el nivel inferior. La llegada de la electricidad en 1955 revolucionó la industria, permitiendo la molienda y el zarandeo en las propias canteras. Se añadía valor a la piedra, que ya no se transportaba en bruto. La pólvora, menos expansiva que la dinamita, pero más cara, permitió una extracción más precisa, ideal para lajas y piedras ornamentales. Nació un nuevo héroe: el foguín, un operario valiente y ágil que, con una carrera precisa y arriesgada, encendía las mechas de la pólvora, labor que realizaban también técnicos e ingenieros especialistas en explosivos.
La década de 1960 fue el punto de inflexión. Con las cintas transportadoras, la tecnología moderna y una demanda insaciable, la minería alcanzó su máximo esplendor. El gobierno, consciente de la importancia del sector, impulsó la construcción del "Circuito de Canteras", una ruta estratégica que unió las canteras con la Ruta 88, facilitando el transporte y transformando la vida local. Aquella década también vio nacer proyectos urbanísticos que, aunque inconclusos, demuestran la visión de un Estado comprometido con el futuro de la región.
“Hacia fines de la década del 50 y principios de los años 60 había en la zona unas 20 canteras. La actividad extractiva era simple y directa; y si bien se ha desarrollado en el pasado con cierto grado de informalidad en este momento es una actividad fuertemente regulada”, resume el Licenciado en Geología Julio Luis del Río en el capítulo La minería en Estación Chapadmalal y la construcción de identidad del libro ya citado.
Sin embargo, el tiempo trajo cambios. A partir de los 70, la actividad en muchas canteras disminuyó o se detuvo. El agotamiento de los recursos, nuevas regulaciones y la expansión urbana que se acercaba cada vez más a las zonas de explotación, forzaron cierres y desplazamientos. Aunque la minería no recuperó la escala de su apogeo, su legado se mantuvo.
Las canteras de Batán-Chapadmalal no solo dejaron un hueco en la tierra, forjaron una identidad. Sus historias son parte de la memoria colectiva, un relato de esfuerzo, dedicación y resiliencia que se transmite de generación en generación y con un impacto perdurable de una industria que construyó más que edificios.
La historia minera en esta región refleja una adaptación constante a las condiciones socioeconómicas y regulatorias del momento. En algunos casos, la actividad fue reavivada mediante nuevos emprendimientos en los años 2000, con proyectos de reactivación de canteras existentes o la apertura de nuevas explotaciones, como la cantera Dos Cerros en 2013.
La actualidad
Hoy, la actividad se ha adaptado con una creciente conciencia ambiental que busca la sostenibilidad. Se discute la posibilidad de reactivar antiguas canteras, pero con un enfoque diferente, más consciente del impacto en el paisaje y las comunidades. Por otro lado, muchos de los sectores ya cerrados se han convertido en paseos turísticos o circuitos para ciclistas.
Asimismo, la actividad minera en la región tiene un valor simbólico y educativo relevante. La experiencia de quienes han trabajado en las canteras puede transmitir conocimientos sobre técnicas, seguridad, conservación y sostenibilidad, sirviendo como base para una minería moderna, respetuosa del entorno y socialmente responsable. De este modo, la historia minera no solo es un relato del pasado, sino también un recurso para formar profesionales y técnicos que continuarán desarrollando la actividad en el futuro con innovación y compromiso ambiental.
Cierra el Licenciado Julio Luis del Río: “Sin embargo, el golpe del marrón sigue latiendo en el corazón de Estación Chapadmalal, cada vez que se las nombra. Así, la zona en Batán-Chapadmalal ha consolidado un sector minero rico en historias productivas y personales. Esta historia minera iniciada en los albores del siglo XX no ha concluido y, segura y necesariamente, acompañará a las futuras generaciones, enriquecida y ennoblecida por el trabajo y la vida de las personas que en la labor de la piedra han, también, labrado su propia historia”.
Leé también
Temas
Lo más
leído