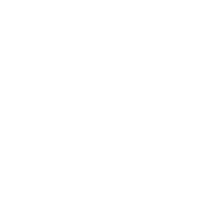Mar del Plata en 1920: ¿Te imaginás una playa donde no podían hablar hombres y mujeres?
La moda de la ropa de playa es también una señal que marca los cambios culturales y el uso y valorización de los cuerpos. En Mar del Plata se prohibía que hombres y mujeres hablaran entre ellos o existía la obligación de que los trajes debían cubrir el cuerpo desde el cuello a la rodilla.
Si algo han señalado las playas locales a lo largo del tiempo es su importancia identitaria y su rol como conectora intergeneracional. “La costa”, como se la conoce, ha evolucionado con el correr de los años y se ha encargado de reflejar los cambios sociales y culturales de distintas épocas. Por supuesto, la moda de baño no fue la excepción. En las playas locales se ha visto pasar desde trajes de cuerpo entero y corsés, en el siglo XIX, a estilos más sueltos y ligeros a comienzos del siglo XX, influenciados por la moda norteamericana. En otro momento histórico, también se popularizaron las mallas enterizas, de dos piezas y bikinis para mujeres, mientras que los hombres adoptaron shorts más simples, dando más libertad a la expresión corporal.
Durante la década de 1920 se dio un fuerte cambio de rumbo en la mirada local. Se dejó de lado la conexión con la vieja Europa y se comenzó a mirar lo que llegaba desde Estados Unidos, lo que produjo la adopción de estilos más libres y cómodos.
Gisela Kaczan, investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del Conicet, ha realizado un análisis profundo sobre los cambios estéticos y la liberación de los cuerpos en las playas marplatenses a principios del siglo XX. La investigadora utiliza fuentes visuales como folletos, postales, avisos publicitarios y fotografías para analizar cómo se representaban y percibían los cuerpos en las playas. Estas imágenes no solo reflejan las normas estéticas de la época, sino que también actúan como símbolos sociales que influyen en las prácticas y comportamientos de las personas.
Desde que Mar del Plata ocupó su rol de balneario hasta los últimos años de la década del 10 del siglo pasado, las damas concurrían de forma similar a las playas: de rigurosa etiqueta, la cual mantenían hasta dentro del agua. Según las crónicas y las imágenes de la época, se hablaba de pliegues, frunces y formas amplias. Kaczan menciona hasta “tres metros y medio o cuatro de género doble ancho indicados para la confección. En el año 1904, un artículo publicado en Femina, revista de moda parisina, proponía a las lectoras llevar a cabo el traje con cinco metros de tela”. Es curioso pensar que ahora, para confeccionar un traje de baño enterizo, se necesita poco más de setenta centímetros de largo.
La intención de esta decisión no pasaba por cuestiones simplemente estéticas, sino que contenían un valor intrínseco que tenía que ver con “una estética de simulación que se opone al descubrimiento de los atributos femeninos”. Es decir, las telas elegidas y los formatos provocaban la ilusión de nuevos contornos y así evitaban la insinuación de la silueta, actuando como regulador efectivo de la decencia, según la investigadora.
Según una nota aparecida en el número 648 de la revista El Hogar, del 24 de marzo de 1922, “El pantalón será bien ajustado adelante y la amplitud de atrás formará dos o tres pliegues bien cosidos para no hacer espesor. La pollerita será corta, con costuras sobre las caderas si el género es grueso, o si no, con fruncidos, imitando la blusa rusa en boga. El corpiño será casi siempre de forma kimono, sin demasiada amplitud en la espalda; habrá una costura bajo cada brazo, manguitas cortas, arriba del codo y la blusa se cerrará adelante en el medio o un poco al costado”.
Lo llamativo del caso es que muchos de los materiales mencionados no provocaban este efecto. Por el contrario, la lana, por ejemplo, al mojarse se volvía más pesada y se pegaba al cuerpo, adhiriéndose a la silueta que quería esconderse. Es así que decidieron utilizar colores oscuros para evitarlo, hasta que se fueron cambiando por sarga o franela.
La vestimenta no era cómoda y era claro que no iba a ser así, porque no estaban pensadas para esa función, la de poder permanecer en la playa. Como su nombre lo indica, solo eran para estar dentro del agua (traje de baño). Para el resto de las actividades se utilizaba lo que se llamó capa de baño. La prenda, hecha de géneros afelpados con adornos, estaba generada a partir de un patrón circular, con capucha y mangas anchas de forma japonesa. El largo total rondaba el metro cincuenta, es decir, abarcaba la altura del cuerpo entero.
Pero, ¿de dónde viene la reglamentación que regulaba las vestimentas en las playas marplatenses? “Vestir en traje de baño no era un tema inherente solo a los grupos de moda, ni mucho menos quedaba a criterio de las usuarias. El rigor, en relación con las modalidades del mostrar, era verdaderamente poderoso. Ligado a esto, estaba el interés de los grupos de poder, en torno a regulaciones de diverso tipo, que actuaban sobre las actitudes de orden público como medios para civilizar y modernizar a los grupos. El hecho de estar frente a una práctica relativamente nueva ameritaba una “asistencia civilizatoria” en la que se moderarán los actos expresivos y las emociones desmedidas, orientados a la búsqueda de la distinción social, expresión tan deseada por las elites porteñas”, sostiene Kaczan.
A balnearios más concurridos, más necesidad de regulación. Y es así que, en el año 1888, se normalizó el Reglamento de Baños para el Puerto de Mar del Plata, encargado por el Poder Ejecutivo Nacional y aprobado por la Municipalidad local. La ordenanza cuenta con nueve artículos, entre los cuales los dos primeros hacen alusión al vestir (Art. 1º: Es prohibido bañarse desnudo; Art. 2º: El traje de baño admitido por este reglamento es todo aquel que cubra el cuerpo desde el cuello a la rodilla).
Recién en 1911, con una nueva reglamentación, se dispone que queda prohibido a los bañistas salir de las casillas para tomar baños sin estar vestidos con sus trajes correspondientes, es decir, que deberán cubrir el cuerpo desde el cuello a la rodilla por lo menos. Y el Art. 3º, donde queda prohibido pasearse o detenerse los bañistas en traje de baño, debiendo estos dirigirse desde las casillas directamente a la playa, y de ésta a aquéllas una vez terminado el baño.
Otras de las normas destinadas a los varones enunciaban que no podían bañarse mezclados con las señoras, a no ser que fueran familiares. Si estaban solos, debían mantener al menos treinta metros de separación de ellas y no podían mirarlas con instrumentos de larga vista ni situarse en la orilla cuando se bañaban.
En palabras de la investigadora, “Sin embargo, se infiere que en el mar las actuaciones se vuelven más impulsivas, los cuerpos pueden ser arrastrados por los estímulos emocionales más que por la razón, y, entonces, está el poder de la norma de lo público para confinar todo a su lugar: varones aquí, mujeres allá. En este caso, ya no se opera solamente sobre la dimensión simbólica o subjetiva, aquí se concreta, de manera efectiva, cierta fractura en la interacción social que tiende a limitar los excesos y a controlar la procacidad”.
En 1928 es el turno de reglamentar cómo se ingresaba a las playas. Entonces, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas, decidió que el acceso a las playas por las entradas públicas quedaba prohibido a toda persona que vistiera traje de baño.
No falta decir que la contravención a cualquiera de estas ordenanzas estaba penada con severas multas.
Pero, como también dijimos, entrada la década del 20 la moda empieza a mirar hacia el norte y las tendencias cambian. Se muestra a través de las prendas utilizadas en las playas mayor naturalidad y más libertad para los movimientos corporales. Pero, en los balnearios marplatenses, pocas se animaban a lo nuevo. “Mar del Plata parecía ser, hasta el momento, un balneario conventual, donde los pensamientos más tradicionales, los que ponderaban la permanencia de los valores morales, frente a las turbadoras siluetas emancipadas, seguían siendo compatibles con la rectificación de las conductas. Y faltaría todavía un tiempo para que estas solemnidades comenzaran a disolverse”, argumenta Gisela Kaczan.
La década de 1960 marcó un antes y un después en la historia del traje de baño. La aparición del bikini revolucionó la moda playera, liberando el cuerpo femenino y desafiando los tabúes de una sociedad en plena transformación. Mar del Plata, como muchos otros balnearios del mundo, se convirtió en un escenario de esta revolución sexual, donde la juventud se expresaba a través de su vestimenta.
Hoy en día, la moda de baño es mucho más diversa e inclusiva. La variedad de estilos, colores y materiales es infinita, y cada persona puede encontrar el traje de baño que mejor se adapte a su personalidad y a su cuerpo. Sin embargo, las raíces históricas de la moda playera siguen presentes, recordándonos cómo los cambios en la vestimenta han reflejado los cambios en la sociedad.
La evolución de la moda en las playas marplatenses a principios del siglo XX es un testimonio de cómo los cambios estéticos pueden reflejar y promover transformaciones culturales y sociales. La elección de la playa como destino de ocio y recreación, junto con la influencia de la cultura visual y la necesidad de mayor funcionalidad, impulsó una liberación del cuerpo que se manifestó en la moda de la vestimenta. Este proceso no solo transformó la apariencia de los trajes de baño, sino que también cambió la manera en que las personas percibían y experimentaban su propio cuerpo.
Leé también
Temas
Lo más
leído